
Hermosos y malditos por F. Scott Fitzgerald - La hora radiante
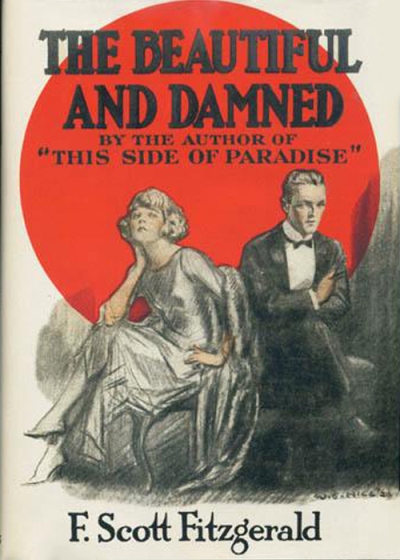
Previo - Libro 1 Capítulo III
Libro Dos, Capítulo I
Al cabo de quince días Anthony y Gloria empezaron a permitirse «discusiones
prácticas», como llamaban a las sesiones en las que, bajo la apariencia del más
estricto realismo, caminaban sobre un eterno rayo de luna.
—No tanto como yo a ti —insistía el crítico literario—. Si realmente me
quisieras, desearías que lo supiese todo el mundo.
—Sí que quiero que lo sepan —protestaba ella—. Quiero colocarme en una esquina
como un hombre anuncio, para informar a todos los que pasen.
—Entonces dime las razones para que no quieras casarte conmigo hasta junio.
—Bueno, porque eres muy limpio. Eres de una limpieza etérea, como yo. Hay dos
clases de limpieza, ¿sabes? Una es la de Dick: mi primo está limpio como las
sartenes relucientes. Tú y yo estamos limpios como los torrentes y los vientos.
Siempre que veo a una persona puedo decir si es limpia, y en caso afirmativo, de
qué clase de limpieza se trata.
—Somos hermanos gemelos.
¡Sublime idea!
—Madre dice… —Gloria vaciló un momento—, madre dice que a veces dos almas se
crean juntas y… y están ya enamoradas antes de nacer.
El bilfismo nunca había logrado un converso con tanta facilidad… Al cabo de un
rato, Anthony alzó la cabeza y rio silenciosamente con la mirada en el techo. Al
bajar de nuevo los ojos vio que Gloria se había enfadado.
—¿Por qué te has reído? —exclamó ella—, ya lo has hecho otras dos veces antes.
Nuestras relaciones no tienen nada de divertido. No me importa hacer el tonto,
ni que lo hagas tú, pero no lo soporto cuando estamos juntos.
—Lo siento.
—¡No digas que lo sientes! Si no se te ocurre nada mejor, más vale que te
calles.
—Te quiero.
—Me tiene sin cuidado.
Una pausa. Anthony se deprimía… Finalmente Gloria murmuraba:
—Siento haberme puesto desagradable.
—Soy yo quien ha tenido la culpa, no tú.
Restablecida la paz, los momentos que seguían eran mucho más dulces e intensos.
Anthony y Gloria eran las estrellas en aquel escenario, ambos representando para
un público compuesto tan solo por ellos dos: la fuerza del fingimiento creaba la
realidad. Allí se producía, finalmente, la quintaesencia de la autoexpresión,
aunque era probable que, en gran parte, su mutuo amor sirviera más de expresión
a Gloria que a Anthony. A menudo el joven Patch se sentía como un huésped apenas
tolerado en una fiesta dada por ella.
Informar a mistress Gilbert resultó un asunto embarazoso. La madre de Gloria
permaneció inmóvil en una silla, escuchando con una especie de intenso
recogimiento lleno de parpadeos. Sin duda tenía que estar enterada: Gloria no
había visto a ningún otro hombre por espacio de tres semanas, y en ese tiempo
mistress Gilbert no podía por menos de haber notado una profunda diferencia en
la actitud de su hija. Había recibido de manos de Gloria cartas urgentes para
echar el correo, y había
escuchado —como todas las madres parecen hacerlo— las expresiones de su hija en
las conversaciones telefónicas de los dos, expresiones decididamente cariñosas a
pesar de su discreción…
Sin embargo, mistress Gilbert, con mucha delicadeza, se había declarado
sorprendida e inmensamente feliz; sin duda lo era; como también les sucedía a
los geranios que florecían en los maceteros de las ventanas, y a los cocheros
cuando los amantes buscaban la romántica intimidad de los cabriolés —original
estratagema—, y los serios menús de los restaurantes en los que garrapateaban
«Sabes que sí» para pasárselos luego el uno al otro.
Pero entre besos, Anthony y la muchacha de dorados cabellos se peleaban
incesantemente.
—Espera, Gloria —exclamaba él—, por favor, déjame que te lo explique.
—No me lo expliques. Bésame.
—Me parece que no está bien. Si digo cosas que te molestan, debemos discutirlas.
No me gusta eso de besarse y olvidarlo.
—Pero es que yo no quiero discutir. Me parece maravilloso que podamos besarnos y
olvidarlo; cuando no podamos hacerlo habrá llegado el momento de discutir.
En cierta ocasión, una diferencia casi impalpable adquirió tales dimensiones que
Anthony se levantó y se puso el abrigo a trompicones… por un momento pareció que
iba a repetirse la escena del mes de febrero, pero al darse cuenta de lo mucho
que su gesto había afectado a Gloria, el joven Patch conservó su dignidad y su
orgullo, y al cabo de un instante Gloria sollozaba entre sus brazos, mientras su
rostro adorable reflejaba todo el desconcierto de una niñita asustada.
Mientras tanto seguían descubriéndose, cada uno delante del otro, de manera
involuntaria, mediante curiosas reacciones y evasiones, mediante aversiones,
prejuicios y alusiones no premeditadas al pasado. El orgullo de Gloria la
incapacitaba para tener celos, y como Anthony era extremadamente celoso, le
molestaba esta virtud en ella. Le contaba a propósito incidentes recónditos de
su propia vida para despertar ese sentimiento, pero sin el menor éxito. Era ella
quien lo poseía ahora, y los años muertos no le importaban en absoluto.
—Siempre que me porto mal contigo —decía Gloria—, lo siento mucho después. Daría
la mano derecha por evitarte el más pequeño sufrimiento.
Y en aquel momento sus ojos estaban a punto de desbordarse y no se daba cuenta
de que expresaba tan solo una ilusión. Anthony sabía muy bien que había días en
los que se herían a propósito el uno al otro, deleitándose casi con la
arremetida. Gloria lo desconcertaba continuamente: un rato, encantadora y muy
unida a él, tratando desesperadamente de lograr una unión trascendente, difícil
de precisar; y a continuación, silenciosa y fría, indiferente, al parecer, a
cualquier consideración ligada a su amor o a cualquier cosa que Anthony pudiera
decir. A menudo el joven Patch lograba finalmente enlazar aquellas extrañas
reticencias con algún malestar físico —Gloria nunca se quejaba de sus
padecimientos corporales hasta que los había superado—, o con algún descuido o
presunción por su parte, o con algún plato poco satisfactorio durante la cena;
pero incluso en esos casos, los medios que Gloria utilizaba para crear las
distancias infinitas que la separaban del resto del mundo, eran un absoluto
misterio, enterrado en algún lugar de sus veintidós años de orgullo sin
claudicaciones.
—¿Por qué te gusta Muriel? —le preguntó él un día.
—No me gusta… mucho. —Entonces, ¿por qué sales con ella?
—Únicamente por salir con alguien. Esas chicas no me exigen el menor esfuerzo.
Tienden a creerse todo lo que les digo… pero Rachel me gusta más. Me parece
atractiva… y pulcra y refinada, ¿no estás de acuerdo? He tenido otras amigas… en
Kansas City y en el colegio… pero todas ellas han sido amigas fortuitas, chicas
que entraban y salían de mi círculo porque los muchachos nos llevaban juntas a
algún sitio. Perdían interés para mí cuando las circunstancias dejaban de
ponernos en contacto. Ahora casi todas están casadas. ¿Qué más da?… solo eran
gente.
—Te gustan más los hombres, ¿no es cierto?
—Mucho más. Tengo mente de hombre.
—Tienes una mente como la mía, que no se inclina demasiado ni en un sentido ni
en otro.
Más adelante Gloria le habló del comienzo de su amistad con Bloeckman. Un día,
en Delmonico’s, Gloria y Rachel se habían encontrado con Bloeckman y Mr.
Gilbert, que estaban almorzando allí, y la curiosidad les empujó a unirse a
ellos. Bloeckman le había parecido bastante bien. Como se daba por satisfecho
con muy poco, resultaba un alivio comparado con otros hombres más jóvenes.
Procuraba complacerla y se reía de lo que ella decía, tanto si lo entendía como
si no. Salió con él varias veces, a pesar de la manifiesta desaprobación de sus
padres, y antes de que transcurriera un mes, Bloeckman le había pedido que se
casara con él, ofreciéndole todo, desde una villa en Italia hasta una brillante
carrera en la pantalla. Gloria se había echado a reír… y él había reaccionado
riéndose también.
Pero sin por ello renunciar. En el momento en que Anthony se incorporó a la
liza, Bloeckman había hecho ya
considerables progresos. Gloria lo trataba bastante bien — con la excepción de
aplicarle siempre un apodo ofensivo—, dándose cuenta, mientras tanto, de que, en
sentido figurado, él la iba siguiendo mientras ella avanzaba haciendo
equilibrios sobre la valla, dispuesto a recogerla si es que llegaba a caerse.
La noche anterior al anuncio del compromiso matrimonial, Gloria se lo comunicó a
Bloeckman. Fue un golpe muy duro. Gloria no le contó a Anthony los detalles,
pero dio a entender que el magnate cinematográfico no había dudado en discutir
con ella. Anthony llegó a la conclusión de que la entrevista había concluido
tormentosamente, con Gloria muy fría y nada conmovida tumbada en un extremo del
sofá, y Joseph Bloeckman, de Films Par Excellence, recorriendo la alfombra de un
lado a otro con los ojos semicerrados y la cabeza inclinada. Gloria se había
compadecido de él, pero juzgó más prudente no manifestarlo. En un último
estallido de buena voluntad, había tratado de conseguir que Bloeckman llegara a
odiarla. Pero Anthony, convencido de que la indiferencia de Gloria era su mayor
atractivo, llegó a la conclusión de que su intento tenía que haber fracasado por
completo. Durante una temporada se preguntó con bastante frecuencia, pero sin
darle especial importancia, cuáles serían los sentimientos de Bloeckman… hasta
que terminó
olvidándose de él por completo.
Apogeo
Una tarde lograron instalarse en los asientos delanteros de la soleada imperial
de un autobús y pasearon durante horas por la orilla del río Hudson empezando en
Times Square; luego, cuando los últimos rayos del sol abandonaban ya las calles
de la zona oeste, regresaron en dirección a la Quinta Avenida, oscurecida por
los ominosos enjambres de abejas que salían de los grandes almacenes.
El tráfico estaba detenido en un atasco donde todo era confusión, y donde los
autobuses, agrupados de cuatro en fondo como plataformas sobre la multitud,
esperaban el gemido de los silbatos.
—¿No es estupendo? —exclamó Gloria—. ¡Mira! El carro de un molinero,
completamente blanco a causa de la harina y conducido por un payaso también
enharinado, cruzó por delante de ellos, tirado por un caballo blanco y por su
pareja, de color negro.
—¡Qué pena! —sé lamentó Gloria—, quedarían preciosos en el crepúsculo si los dos
fuesen blancos. En este momento, y en esta ciudad, me siento extraordinariamente
feliz.
Anthony manifestó su desacuerdo con un movimiento de cabeza.
—Creo que la ciudad es una embaucadora. Siempre luchando por acercarse a la
tremenda e impresionante urbanidad que se le atribuye. Tratando de ser
románticamente metropolitana.
—Yo no lo veo así. Creo que es de verdad impresionante.
—Tan solo en apariencia, reconócelo; en el fondo es un espectáculo artificial,
sin ninguna profundidad. Tiene estrellas, con sus agentes de publicidad y sus
frágiles decorados que no duran nada, y he de reconocerlo, el mayor ejército de
comparsas jamás reunido… —Hizo una pausa, rio brevemente y añadió—: Técnicamente
válido, quizá, pero nada convincente.
—Estoy segura de que los policías piensan que la gente es estúpida —dijo Gloria
reflexivamente, mientras contemplaba cómo un guardián del orden público ayudaba
a cruzar la calle a una señora tan voluminosa como cobarde —. Para ellos la
gente son siempre personas asustadas,
incompetentes y viejas… y de hecho lo son —añadió. Y enseguida—: Será mejor que
nos bajemos. Le dije a mi madre que cenaría pronto y me acostaría. Dice que
tengo aspecto de estar cansada, ¡qué rabia!
—Quisiera que estuviéramos casados — murmuró Anthony con sobria entonación—; no
tendríamos que darnos las buenas noches y haríamos lo que nos viniera en gana.
—Sería estupendo, ¿verdad? Tenemos que viajar mucho. Quiero ir al Mediterráneo y
a Italia. También me gustaría trabajar en el teatro… cosa de un año, más o
menos.
—Claro que sí. Y yo escribiré una obra para ti.
—¡Sería estupendo! Conmigo de protagonista. Y luego, cuando tengamos más dinero
—siempre se aludía a la muerte del viejo Adam con mucha discreción—,
construiremos una magnífica propiedad, ¿no es cierto?
—Sí, claro, con piscinas privadas.
—Docenas de piscinas. Y ríos privados. Quisiera poder hacerlo ya.
Curiosa coincidencia… Anthony había estado deseando lo mismo. Se sumergieron
como buceadores en la oscura multitud arremolinada y reaparecieron en las
tranquilas calles cincuenta para dirigirse hacia el Plaza paseando
indolentemente, infinitamente románticos el uno para el otro… cada uno de ellos
avanzando a solas por un sereno jardín con un fantasma hallado en un sueño.
Días de felicidad como botes que se dejan arrastrar por ríos de corriente lenta;
noches de primavera llenas de una quejumbrosa melancolía que convertía el pasado
en algo hermoso y amargo que los obligaba a volver la vista atrás y a ver que
los amores de otros veranos habían muerto con los olvidados valses de aquellos
años. Disfrutaban sus
momentos de mayor plenitud cuando alguna barrera artificial los mantenía
separados: en el teatro sus manos se movían a hurtadillas para unirse y
transmitir suaves presiones mientras la sala permanecía a oscuras; en
habitaciones abarrotadas formaban palabras con los labios para que las aceptaran
los ojos del otro, sin darse cuenta de que no hacían más que seguir los pasos de
otras generaciones convertidas ya en polvo pero comprendiendo vagamente que si
la verdad es el fin de la vida, la felicidad es uno de sus modos, y que hay que
amarla y protegerla durante el breve y trémulo momento de su existencia. Luego,
en una noche de hadas, mayo se convirtió en junio. Solo quedaban dieciséis días…
quince… catorce…
Tres digresiones
Inmediatamente antes de anunciar el compromiso, Anthony se había trasladado a
Tarrytown para ver a su abuelo, que — cada vez un poco más grisáceo y acartonado
a medida que el tiempo le jugaba sus últimas malas pasadas— recibió la noticia
con profundo cinismo.
—De manera que vas a casarte, ¿eh? —Pero lo dijo con tan ambigua benignidad y
movió la cabeza tantas veces arriba y abajo que Anthony no se sintió deprimido
en absoluto. Aunque no estaba al tanto de las intenciones de su abuelo,
imaginaba que una gran parte de su dinero sería para él, aunque el anciano
destinara una buena cantidad a obras de beneficencia, y otra parte importante
sirviera para continuar la tarea de reformar a la humanidad—. ¿Vas a trabajar?
—Por supuesto —contemporizó Anthony, algo desconcertado—. Estoy trabajando. Ya
sabes que…
—Me refiero a trabajar —dijo Adam Patch fríamente.
—No estoy completamente seguro de lo que haré. No puede decirse que sea
exactamente un mendigo, abuelo —
afirmó con cierto brío.
El anciano meditó acerca de aquello con los ojos medio cerrados. Luego preguntó,
casi como pidiendo disculpas:
—¿Cuánto ahorras al alío?
—Hasta ahora nada…
—Así que a pesar de tener tan solo lo justo para vivir, has decidido que
milagrosamente vais a poder sobrevivir los dos con la misma cantidad.
—Gloria tiene algún dinero suyo. Lo suficiente para comprarse ropa.
—¿Cuánto?
Sin considerar impertinente aquella pregunta, Anthony la respondió.
—Unos cien dólares al mes.
—Eso hace en total unos siete mil quinientos al año. — Luego añadió suavemente—:
Tendría que bastaros. Si tienes un mínimo de sentido común tendría que bastaros.
Pero el problema es saber si lo tienes.
—Imagino que sí. —Era vergonzoso verse obligado a soportar aquellas piadosas
amonestaciones del anciano, y las palabras que Anthony pronunció a continuación
tuvo que apuntalarlas con vanidad—. Puedo arreglármelas muy bien. Parece que
estás convencido de que soy un completo inútil. En cualquier caso, solo he
venido a decirte que voy a casarme en junio. Buenas tardes. — Después de decir
esto se dio la vuelta, dirigiéndose hacia la puerta, sin advertir que en aquel
instante, y por vez primera, su abuelo lo miraba afectuosamente.
—¡Espera! —exclamó Adam Patch—. Quiero hablar contigo.
Anthony se dio la vuelta.
—¿De qué se trata?
—Siéntate. Quédate a pasar la noche.
Un tanto ablandado, Anthony volvió a ocupar su asiento.
—Lo siento, pero he quedado en ver a Gloria esta noche.
—¿Cómo se llama?
—Gloria Gilbert.
—¿Una chica de Nueva York? ¿La conocías de antes?
—Procede del Medio Oeste.
—¿A qué se dedica su padre?
—Trabaja en una corporación o trust del celuloide; una cosa así. La familia es
de Kansas City.
—¿Iréis allí a casaros?
—No, no. Pensábamos casarnos en Nueva York, de la manera más sencilla posible.
—¿Os gustaría casaros aquí?
Anthony vaciló. Para él aquella sugerencia no presentaba ningún atractivo, pero
sin duda era un rasgo de prudencia dar al anciano, dentro de lo posible, un
interés personal en su vida de casado. Además, el joven Patch se sentía un tanto
conmovido.
—Es muy amable por tu parte, abuelo, pero ¿no produciría demasiadas molestias?
—Todo produce muchas molestias. Tu padre se casó aquí… aunque en la antigua
casa.
—Yo creía que se había casado en Boston.
Adam Patch meditó unos instantes.
—Tienes razón. Se casó en Boston.
Anthony se sintió avergonzado por haber hecho aquella corrección al anciano e
intentó disimularlo con palabras.
—Bueno, hablaré con Gloria acerca de eso. Personalmente me gustaría, pero es una
cosa que depende de los Gilbert, claro está.
Su abuelo dejó escapar un largo suspiro, cerró los ojos casi por completo y se
hundió en el asiento.
—¿Tienes mucha prisa? —preguntó con un tono distinto.
—No demasiada.
—Me pregunto —empezó Adam Patch, contemplando benévolamente los arbustos de
lilas que se aplastaban contra las ventanas—, me pregunto si piensas alguna vez
en la vida futura.
—Sí, claro, a veces.
—Yo pienso mucho en la vida futura. —Sus ojos apenas parecían ver, pero su voz
resonaba confiada y clara—. Hoy estaba aquí sentado, pensando en lo que nos
espera, y por alguna razón recordé una tarde de hace casi sesenta y cinco años,
cuando jugaba con mi hermanita Annie, donde está ahora el pabellón de verano.
—Señaló con la mano en dirección al jardín, con ojos llenos de lágrimas y voz
temblorosa.
»Empecé a pensar… y me pareció que tú tendrías que pensar un poco más en la vida
futura. Tendrías que ser… más formal —hizo una pausa como buscando la palabra
adecuada—, más trabajador…
Luego su expresión se modificó, toda su personalidad pareció cerrarse como una
trampa que cae bruscamente, y cuando volvió a hablar la dulzura había
desaparecido por completo de su voz.
Cuando tenía solo dos años más de los que tienes tú ahora —dijo con tono áspero
y acompañando sus palabras de una risita socarrona—, envié al asilo a tres
miembros de la firma Wrenn y Hunt.
Anthony se sobresaltó, lleno de perplejidad.
—Bueno, hasta la vista —añadió su abuelo de repente—, perderás el tren.
Anthony abandonó la casa con una sensación de júbilo muy poco frecuente, y
extrañamente compadecido del anciano; no porque su dinero fuera incapaz de
comprarle «juventud o buena digestión», sino porque le había pedido que se
casara allí, y porque había olvidado algo que debiera recordar sobre la boda de
su hijo.
Richard Caramel, que iba a ser una de las personas que se encargasen de escoltar
a los invitados el día de la boda, causó muchos sufrimientos a Anthony y Gloria
durante las últimas semanas previas al acontecimiento, al robarles continuamente
el resplandor de las candilejas. El amante demoníaco se había publicado en
abril, e interrumpió los amores de Gloria y Anthony como puede decirse que
interrumpió todo aquello con lo que su autor entró en contacto. Se trataba de
una descripción muy original y de estilo algo recargado de la existencia de un
donjuán de los barrios bajos de Nueva York. Como Maury y Anthony ya habían dicho
antes, y los críticos más receptivos estaban diciendo entonces, no había otro
escritor en América con tanta capacidad para describir las atávicas y nada
sutiles reacciones de ese sector de la sociedad.
El libro, después de un período de incertidumbre, «se disparó» repentinamente.
Las ediciones, primero de pocos ejemplares y después más numerosas, se fueron
sucediendo unas a otras, semana tras semana. Un portavoz del Ejército de
Salvación la denunció como una cínica
falsificación de la renovación moral que se estaba produciendo en los bajos
fondos. Una inteligente campaña publicitaria extendió el infundado rumor de que
«Gypsy» Smith iba a presentar una demanda por difamación porque uno de los
principales personajes era una caricatura de sí mismo. La novela quedó excluida
de la biblioteca pública de Burlington, Iowa, y un columnista del Medio Oeste
anunció mediante alusiones indirectas que Richard Caramel había ingresado en un
sanatorio, aquejado de delírium trémens.
De hecho, el autor de El amante demoníaco pasaba sus días en un agradable
ambiente de locura. El libro ocupaba tres cuartas partes de su conversación:
Dick quería saber si uno había oído «lo último»; entraba en una librería y pedía
a voz en grito unos cuantos ejemplares para que se los cargaran en cuenta, sin
otro fin que la remota posibilidad de ser reconocido por el empleado o alguno de
los clientes. Sabía con todo lujo de detalles en qué zonas del país se vendía
mejor el libro; sabía exactamente sus ganancias netas en cada edición, y cuando
se encontraba con alguien que no había leído la novela o, como sucedía con
demasiada frecuencia, que ni siquiera había oído hablar de ella, se dejaba
dominar por un estado de melancólica depresión.
No tiene, por tanto, nada de extraño que Anthony y Gloria decidieran, movidos
por los celos, que un Caramel tan hinchado de vanidad resultaba insoportable.
Gloria presumió públicamente (molestando extraordinariamente a Dick con ello) de
no haber leído El amante demoníaco, y de no estar dispuesta a leer la novela
hasta que todo el mundo dejara de hablar de ella. En realidad tampoco tenía
tiempo de leer, porque los regalos habían empezado a llegar ya: primero con
cuentagotas y luego en avalancha, desde las fruslerías de olvidados amigos de la
familia a las fotografías de olvidados parientes pobres.
Maury les regaló una refinada cristalería que incluía copas de plata, coctelera
y varios sacacorchos. La contribución de Dick fue más convencional: un juego de
té procedente de Tiffany’s. De Joseph Bloeckman recibieron un exquisito reloj de
viaje, muy simple, con su tarjeta. Llegó incluso una boquilla de Bounds; aquello
conmovió a Anthony e hizo que sintiera deseos de llorar: de hecho, cualquier
emoción, excepto la histeria, parecía natural en la media docena de personas
afectadas por aquel tremendo sacrificio a lo convencional. La habitación
reservada en el Plaza rebosaba de ofrendas enviadas por amigos de Harvard y
personas relacionadas con el viejo Adam Patch, así como de recuerdos de los días
de Gloria en Farmover, y de trofeos más bien patéticos de sus antiguos
admiradores, que últimamente llegaban con melancólicos y esotéricos mensajes,
escritos en tarjetas cuidadosamente dobladas, y que empezaban con «Poco
imaginaba yo cuando…» o «Ten la seguridad de que te deseo toda la felicidad…» o
incluso «Cuando recibas esto, estaré en camino hacia…».
El regalo más espléndido resultó ser, al mismo tiempo, el menos satisfactorio.
Se trataba de una condescendencia del abuelo de Anthony: un cheque de cinco mil
dólares.
El joven Patch reaccionaba con frialdad ante los regalos. Le parecía que se
haría necesario llevar un gráfico sobre el estado civil de todas sus relaciones
por espacio de medio siglo. Pero Gloria se alborozaba con todos, rasgando el
papel de envolver y sacando las virutas de madera con la rapacidad de un perro
que escarba en busca de un hueso, agarrando jadeante una cinta o un borde de
metal, para extraer finalmente a la luz el objeto en su totalidad y examinarlo
con ojo crítico, sin que su rostro reflejara más emoción que un absorto interés.
—¡Anthony, mira!
—Muy bonito, ¿no te parece?
Pero la respuesta no llegaba hasta una hora después, cuando Gloria daba un
cuidadoso informe sobre su reacción ante el regalo, sobre si hubiese mejorado
siendo más pequeño o más grande, sobre si le había sorprendido recibirlo y, en
este último caso, hasta qué punto le había sorprendido.
Mistress Gilbert arreglaba y volvía a arreglar una hipotética casa,
distribuyendo los regalos entre las diferentes habitaciones, clasificando los
objetos como «reloj menos bueno» o «cubiertos de uso diario» y avergonzando a
Anthony y Gloria con alusiones medio en broma a una habitación a la que llamaba
cuarto de los niños. Mistress Gilbert se sintió muy complacida con el regalo del
viejo Adam y a partir de aquel momento aseguró que tenía un alma muy antigua,
«tanto como cualquier otra cosa». Como Adam Patch nunca llegó a saber si se
refería a la progresiva senilidad de su mente o a una personal y privada
concepción psíquica, no puede decirse que le agradara especialmente. De hecho,
cuando hablaba con Anthony siempre se refería a ella como «esa vieja, la madre»,
igual que si se tratara de un personaje en una comedia que hubiese visto
representar muchas veces. En cuanto a Gloria, no era capaz de formar un juicio.
Le fascinaba pero, como ella misma le explicó a Anthony, había decidido que era
una chica frívola y no se atrevía a dar su aprobación.
¡Cinco días! En el jardín de Tarrytown se estaba levantando un tablado para
bailar. Cuatro días. Se había contratado un tren especial para llevar y traer a
los invitados desde Nueva York. ¡Tres días!
El diario
Gloria llevaba puesto un pijama azul de seda y estaba de pie junto a la cama con
la mano en el interruptor para apagar la luz, cuando cambió de idea y, abriendo
el cajón
de la mesilla, sacó una libreta de pastas negras, uno de esos diarios con una
página destinada a cada uno de los 365 días del año. Gloria lo había llevado
durante siete años. Muchas de las anotaciones a lápiz eran casi ilegibles y
había comentarios y referencias a noches y tardes olvidadas hacía mucho tiempo,
porque no era un diario íntimo, aunque empezara con el inmemorial «Voy a llevar
un diario para mis hijos». Pero mientras Gloria iba pasando sus páginas los ojos
de muchos hombres parecían mirarla desde nombres medio borrados. Con uno de
ellos había ido a New Haven por primera vez… en 1908, cuando tenía dieciséis
años y en Yale estaba de moda el fútbol americano… Se había sentido muy
complacida porque «Goleador» Michaud había estado «avanzando» con ella durante
toda la velada. Gloria suspiró al recordar el vestido de satén —ya de persona
mayor— del que estaba tan orgullosa, y de la orquesta tocando «Yamayama, mi
hombre Yama» y «Ciudadjungla». ¡Tanto tiempo atrás!… los nombres: Eltynge
Reardon, Jim Parsons, «Curly» McGregor, Benneth Cowan, «Ojo de pez» Fry (que le
gustaba por lo feo que era), Carter Kirby — que le había mandado un regalo, y
también Tudor Baird—, Marty Reffer, el primer hombre del que había estado
enamorada más de un día, y Stuart Holcome, que se había escapado con ella en su
coche y había querido obligarla por la fuerza a casarse con él. Y Larry Fenwick,
a quien siempre había admirado por decirle una noche que si no le daba un beso
tendría que bajarse del coche y volver a casa andando. ¡Vaya una lista!
… Y, después de todo, una lista anticuada. Ahora estaba enamorada, dispuesta
para la gran aventura romántica que había de ser la síntesis de todo lo
romántico, y sin embargo triste por el recuerdo de aquellos hombres y aquellos
claros de luna y por las emociones que había experimentado… y por los besos. El
pasado… su pasado, ¡cuántas alegrías! Gloria había sido exuberantemente feliz.
Volviendo las páginas, sus ojos se detuvieron indolentemente sobre las escasas
anotaciones de los últimos cuatro meses. Pero leyó las más recientes con mucho
cuidado.
Primero de abril. Sé que Bill Carstairs se ha enfadado mucho porque me he puesto
muy desagradable, pero es que a veces odio que se me haga objeto de tanto
sentimentalismo. Fuimos en coche al club de campo de Rockyear y había una luna
esplendorosa brillando todo el tiempo entre los árboles. Mi vestido plateado
está empezando a deslucirse. Es curioso cómo una se olvida de otras noches en
Rockyear… ¡con Kenneth Cowan, del que estaba tan enamorada!
Tres de abril. Después de pasar dos horas con Schroeder, que, según me informan,
tiene millones, he decidido que este asunto de perseverar con las cosas resulta
muy fatigoso, sobre todo si las cosas en cuestión son hombres. No hay nada sobre
lo que se exagere tanto y juro que a partir de hoy me divertiré a costa de ello.
Hemos hablado de «amor»… ¡qué cosa tan banal! ¿Con cuántos hombres habré hablado
de amor?
Once de abril. ¡Patch me ha telefoneado!, y cuando me repudió hace cosa de un
mes estuvo a punto de tirar la puerta abajo al marcharse. Cada vez tengo menos
fe en que haya hombres capaces de recibir heridas mortales.
Veinte de abril. He pasado el día con Anthony. Quizá algún día me case con él.
Creo que me gustan sus ideas… estimula toda la originalidad que hay en mí.
Bloeckman vino a eso de las diez con su coche nuevo y me llevó a dar un paseo
por Riverside Drive. Esta noche me he sentido a gusto con él: es una persona muy
considerada. Se ha dado cuenta de que yo no quería hablar y ha estado callado
todo el tiempo.
Veintiuno de abril. Me he despertado pensando en Anthony y, efectivamente, ha
telefoneado, y su voz resultaba muy agradable, así que he roto una cita para
estar con él. Creo que hoy rompería cualquier cosa por él, incluidos los diez
mandamientos y hasta mi propia cabeza. Vendrá a las ocho y yo iré de rosa, con
un vestido muy almidonado, y pareceré tan fresca como una flor…
Al llegar aquí Gloria hizo una pausa, recordando que después de que él se
marchara, se había desnudado con el frío aire de abril entrando a raudales por
las ventanas. Y, sin embargo, era como si no hubiese sentido el frío, caldeada
por las profundas banalidades que ardían en su corazón.
La siguiente anotación se había producido varios días después:
Veinticuatro de abril. Quiero casarme con Anthony porque los maridos son muy a
menudo «maridos» y yo tengo que casarme con un amante.
»Hay cuatro tipos de maridos en términos generales.
»1) El marido que siempre quiere quedarse en casa por las noches, no tiene
vicios y se gana la vida trabajando. ¡Totalmente indeseable!
»2) El señor atávico de quien una es amante sin otro objeto que procurarle
placer. Los maridos de este tipo consideran «superficiales» a todas las mujeres
bonitas, y son una especie de pavo real que nunca llega a la edad adulta.
»3) A continuación viene el adorador, el idólatra de su mujer y de todo lo que
es suyo, con completo olvido de lo demás. Esta clase exige como esposa a una
actriz temperamental. ¡Cielos! Tiene que ser fatigosísimo que la consideren a
una virtuosa.
»4) Y Anthony… un amante transitoriamente apasionado con la prudencia suficiente
para darse cuenta de cuándo desaparece la exaltación y de que a la larga acaba
desapareciendo. Y yo quiero casarme con Anthony.
»¡Qué absurdo es que las mujeres soporten aburridos matrimonios! El matrimonio
no se creó para servir de fondo sino para necesitarlo. El mío será excepcional.
No puede ser, no será el decorado… será la representación, llena de vida,
encantadora, sugestiva, y el mundo será el escenario. Me niego a dedicar mi vida
a la posteridad. No hay duda de que una debe tanto a la actual generación como a
la de los hijos que no desea. ¡Qué destino… volverse gorda e impresentable,
perder la propia estimación, pensar en términos de leche, harina de avena,
niñera, pañales…! Queridos niños soñados, vosotros sois mucho más hermosos,
deslumbrantes criaturitas que revoloteáis (todos los niños soñados tienen que
revolotear) con vuestras alas doradas…
»Esos niños, sin embargo, pobrecitos bebés, tienen muy poco en común con el
matrimonio.
Siete de junio. Una cuestión moral: ¿he incurrido en falta haciendo que
Bloeckman se enamorara de mí? Porque es cierto que le hice enamorarse. Hoy por
la noche estaba casi dulcemente triste. Ha sido muy oportuno que tuviera la
garganta tan hinchada y no me costara trabajo derramar unas lágrimas. De todas
formas Bloeckman no es ya más que el pasado… enterrado bajo mi abundante
provisión de lavanda.
Ocho de junio. Y hoy le he prometido no morderme los labios. Bueno, imagino que
no lo haré… pero ¡sería mucho mejor si me hubiese pedido que no comiera!
«Pompas de jabón»… eso es lo que hacemos Anthony y yo. Hoy hemos hecho unas
maravillosas, y luego, cuando
estallen, haremos más y más, imagino… pompas cada vez más grandes y más
hermosas, hasta que se nos acaben el agua y el jabón.
El diario concluía con esta observación. Los ojos de Gloria se deslizaron página
arriba, hacia el ocho de junio de 1912, 1910, 1907. La primera anotación estaba
garrapateada con la letra redonda y poco formada de una chica de dieciséis años…
se trataba de un nombre, Bob Lamar, y de una palabra que no era capaz de
descifrar. Luego se dio cuenta de su significado… y al comprenderlo descubrió
que tenía los ojos empañados por las lágrimas. Allí, en aquella mancha grisácea
estaba el recordatorio de su primer beso, tan borroso como los sentimientos de
aquella tarde, siete años atrás, en un porche hasta donde llegaba la lluvia. A
Gloria le parecía recordar algo que uno de los dos había dicho aquel día y, sin
embargo, no acababa de recordarlo. Las lágrimas acudieron a sus ojos cada vez
más deprisa, hasta que apenas podía ver la página. Estaba llorando, se dijo a sí
misma, porque solo recordaba la lluvia y las flores mojadas en el patio y el
olor de la hierba húmeda.
Al cabo de un momento Gloria encontró un lápiz y, empuñándolo con mano insegura,
trazó tres líneas paralelas debajo de la última anotación. Luego escribió FINIS
con grandes letras mayúsculas, devolvió la libreta al cajón y se metió en la
cama.
El hálito de la cueva
De nuevo en su apartamento después de la cena de esponsales, Anthony apagó las
luces y, sintiéndose tan impersonal y frágil como un objeto de porcelana que
espera sobre una mesa de servir, se acostó. Era una noche cálida —una sábana
bastaba para cubrirse— y a través de las ventanas completamente abiertas le
llegaban sonidos evanescentes y veraniegos, cargados de remotas
esperanzas. Pensaba que durante los años juveniles que quedaban ya a sus
espaldas, superficiales y llenos de colorido, él había vivido con fácil cinismo,
un poco vacilante, alimentándose de las emociones —conservadas por escrito— de
hombres reducidos a polvo largo tiempo atrás. Pero había otras cosas además de
aquello; ahora lo sabía ya. Existía la unión de su alma con la de Gloria, cuyo
fuego radiante y cuya frescura eran el material vivo con que estaba hecha la
muerta belleza de los libros.
Desde la noche y con insistencia llegaba a su habitación de paredes altas un
sonido evanescente que parecía disgregarse: algo que la ciudad lanzaba hacia lo
alto y luego volvía a recoger como un niño jugando con una pelota. En Harlem, en
el Bronx, en Gramercy Park, y a lo largo de los muelles, en saloncitos o sobre
techos salpicados de guijarros, mil amantes producían aquel sonido, permitiendo
que escaparan hasta la atmósfera algunos pequeños fragmentos. Toda la ciudad
estaba jugando con aquel sonido en la azul oscuridad del verano, lanzándolo a lo
alto y recuperándolo luego, prometiendo que, dentro de muy poco, la vida sería
tan hermosa como un cuento, prometiendo felicidad… y otorgándola mediante esa
promesa. Dando al amor la esperanza de sobrevivir. Más no podía hacer.
Fue entonces cuando una nueva nota se separó de forma discordante del suave
lamento de la noche. Un ruido procedente de un patio a menos de cien pies de la
ventana trasera de su apartamento: el ruido de una risa de mujer. Débil al
principio, incesante y quejumbrosa —alguna criada con su compañero, pensó
Anthony— después, fue creciendo en volumen hasta volverse histérica,
recordándole finalmente a una chica que había visto una vez dominada por un
ataque nervioso de risa en un espectáculo de vodevil. Después disminuyó,
alejándose, para alzarse de nuevo, incluyendo palabras: un chiste soez, alguna
oscura
payasada que Anthony no fue capaz de entender. La risa se detenía por un momento
y entonces se podía escuchar el sordo retumbar de una voz de hombre, para volver
a empezar de nuevo, interminable, molesta al principio, extrañamente terrible
luego. Anthony se estremeció y, levantándose de la cama se acercó a la ventana.
La risa había alcanzado un punto muy alto, tensa y sofocada, casi como si se
tratara de un grito… luego cesó, dejando tras de sí un silencio tan vacío y
amenazador como el gran silencio que lo ocupaba todo por encima de sus cabezas.
Anthony se quedó un momento más junto a la ventana antes de volver a acostarse.
Descubrió que estaba trastornado y trémulo. Por muchos esfuerzos que hiciera
para sofocar su reacción, algún componente animal de aquella risa espontánea se
había apoderado de su imaginación, logrando por primera vez desde hacía cuatro
meses reavivar su antigua aversión y su antiguo horror ante todos los asuntos de
la vida. La habitación se había vuelto sofocante. Anthony quería estar al aire
libre, azotado por algún viento frío y áspero, a millas por encima de las
ciudades, y volver a vivir serena y desinteresadamente en los rincones de su
propia mente. La vida era aquel sonido en el exterior, aquel sonido femenino,
horriblemente reiterativo.
—¡Dios mío! —exclamó el joven Patch, conteniendo bruscamente la respiración.
Escondiendo la cabeza debajo de la almohada trató en vano de concentrarse en los
detalles del día siguiente.
La mañana
Iluminado por una luz grisácea, descubrió que no eran más que las cinco. Anthony
lamentó, lleno de nerviosismo, haberse despertado tan pronto: tendría aspecto
cansado durante la boda. Sintió envidia de Gloria, que podía ocultar la fatiga
maquillándose con cuidado.
Se contempló a sí mismo en el espejo del cuarto de baño y vio que estaba
anormalmente pálido; media docena de pequeñas imperfecciones destacaban sobre la
blancura matutina de su cutis y durante la noche le había crecido la débil
sombra de una barba. El efecto general, supuso, era muy poco atractivo, como de
persona ojerosa, casi de enfermo.
Sobre el tocador se hallaba cierto número de objetos que fue repasando con
cuidado y dedos repentinamente torpes: los billetes para ir a California, el
talonario de cheques de viaje, su reloj, en hora con un error de menos de medio
minuto, la llave del departamento que tenía que acordarse de entregar a Maury,
y, lo más importante de todo, el anillo. Era de platino, con pequeñas esmeraldas
engastadas; Gloria había insistido en ello; siempre había querido un anillo de
boda con esmeraldas, dijo.
Era el tercer regalo que Anthony le había hecho; primero fue el anillo de
compromiso, y después una pequeña pitillera de oro. Ahora empezaría a regalarle
muchas cosas más: trajes y joyas y amigos y diversiones. Parecía absurdo que en
adelante tuviera que pagar todas sus comidas. Resultaría caro: se preguntó si no
habría subestimado los gastos del viaje, que emprenderían inmediatamente, y si
no sería mejor sacar más dinero del banco. Aquella posibilidad le preocupó.
Luego, la terrible inminencia del acontecimiento borró de su mente todos los
demás detalles. Había llegado el día que Anthony no había buscado ni sospechado
siquiera seis meses antes, pero que ahora se transformaba en luz dorada a través
de la ventana que daba al este, bailando en la alfombra como si el sol sonriera
a causa de alguna antigua y reiterada broma de su propia invención.
Anthony dejó escapar una risa nerviosa de una sola sílaba.
«¡Cielo santo! —murmuró para sus adentros—. ¡Es como si ya estuviese casado!»
Los amigos del novio
Seis jóvenes en la biblioteca de Cross Patch que se van poniendo cada vez más
alegres bajo la influencia del Mumm’s Extra Seco, colocado subrepticiamente en
cubos con hielo junto a las estanterías.
EL PRIMER JOVEN. ¡Caramba! ¡Creedme, en mi próximo libro voy a incluir una
escena de boda que dejará a todo el mundo con la boca abierta!
SEGUNDO JOVEN. Conocí el otro día a una chica de la buena sociedad y me dijo que
en su opinión tu libro tenía mucha fuerza. Por regla general a las chicas
jóvenes les gusta el primitivismo.
EL TERCER JOVEN. ¿Dónde está Anthony?
EL CUARTO JOVEN. Paseando ahí fuera de un lado para otro y hablando solo.
EL SEGUNDO JOVEN. ¡Cielos! ¿Habéis visto al celebrante? Tiene unos dientes
curiosísimos.
QUINTO JOVEN. Imagínate que son de verdad. Es muy curioso que la gente tenga
dientes de oro.
SEXTO JOVEN. Dicen que les gustan. Mi dentista me contó que una vez fue a verlo
una mujer e insistió en que le forrara los dientes de oro. Sin motivo alguno.
Los tenía perfectamente bien.
CUARTO JOVEN. He oído que has publicado un libro, Dick.
¡Enhorabuena!
DICK. (Ceremoniosamente) Gracias.
CUARTO JOVEN. (Inocentemente) ¿De qué se trata? ¿Historias de la universidad?
DICK. (Todavía más ceremoniosamente) No. No son historias de la universidad.
CUARTO JOVEN. ¡Qué lástima! Hace años que no sale un buen libro sobre Harvard.
DICK. (Con irritación) ¿Por qué no llenas tú ese hueco?
TERCER JOVEN. Me parece que he visto un Packard con un grupo de invitados torcer
por la avenida ahora mismo.
SEXTO JOVEN. Podríamos abrir un par de botellas más en vista de eso.
TERCER JOVEN. Me llevé la mayor sorpresa de mi vida cuando oí que el viejo iba a
celebrar la boda con alcohol. Ya sabéis que es un rabioso partidario de la
prohibición.
CUARTO JOVEN. (Chasqueando los dedos muy excitado) ¡Vaya por Dios! Ya sabía que
me había olvidado de algo. No hacía más que pensar que era el chaleco.
Dick. ¿Y qué era?
CUARTO JOVEN. ¡Vaya por Dios!
SEXTO JOVEN. ¡Vamos, vamos! ¡No será tan trágico!
SEGUNDO JOVEN. ¿Qué se te ha olvidado? ¿El camino para volver a casa?
DICK. (Maliciosamente) Ha olvidado el argumento para su libro de historias sobre
Harvard.
CUARTO JOVEN. No, señor, me he olvidado del regalo, ¡caramba! Me he olvidado de
comprarle un regalo al bueno de Anthony. Lo he ido retrasando y retrasando y, al
final, ¡me he olvidado por completo! ¿Qué van a pensar?
SEXTO JOVEN. (Chistosamente) Probablemente ha sido eso lo que ha retrasado la
boda.
El cuarto joven mira nervioso su reloj. Risas.
CUARTO JOVEN. ¡Cielo santo! ¡Vaya un imbécil que estoy hecho!
SEGUNDO JOVEN. ¿Qué pensáis de la dama de honor que cree ser Nora Bayes? No ha
cesado de repetirme cuánto le gustaría que esta boda se celebrara a ritmo de
jazz. Se llama Haines o Hampton.
DICK. (Poniendo rápidamente en marcha su imaginación) Quieres decir Kane, Muriel
Kane. Es una especie de deuda de honor, según creo. En cierta ocasión salvó a
Gloria de ahogarse, o algo parecido.
SEGUNDO JOVEN. Nunca habría pensado que pudiera detener ese perpetuo balanceo el
tiempo suficiente como para nadar. Llénamela copa, ¿quieres? El viejo y yo
acabamos de tener una larga conversación acerca del tiempo.
MAURY. ¿Qué viejo? ¿El abuelo de Anthony?
SEGUNDO JOVEN. No, el padre de la novia. Debe de trabajar en algún centro de
meteorología.
DICK. Ese señor es mi tío, Otis.
OTIS. Bueno, es una profesión muy honorable. (Risas)
SEXTO JOVEN. La novia es tu prima, ¿verdad?
DICK. Sí, Cable, es mi prima.
CABLE. No hay duda de que es una belleza. No como tú, Dick. Estoy seguro de que
va a meter en vereda al viejo Anthony.
MAURY. ¿Por qué se da a todos los novios el título de «viejo»? Estoy convencido
de que el matrimonio es un error
juvenil.
DICK. Maury, el cínico profesional.
MAURY. ¿Qué tienes tú que decir, intelectual de pacotilla?
QUINTO JOVEN. Una batalla entre eruditos, Otis. Recoge las migajas que puedas.
DICK. ¡De pacotilla, tú! ¿Cuáles son tus conocimientos?
MAURY. ¿Y los tuyos?
DICK. Pregúntame cualquier cosa. Cualquier rama del saber.
MAURY. De acuerdo. ¿Cuál es el principio fundamental de la biología?
DICK. Eso tampoco lo sabes tú.
MAURY. ¡No trates de escabullirte!
DICK. Bueno, ¿la selección natural?
MAURY. NO.
DICK. Me rindo. MAURY. La ontogénesis recapitula la filogénesis.
QUINTO JOVEN. ¡Fin del primer asalto!
MAURY. Otra pregunta. ¿Cuál es la influencia de los ratones sobre la cosecha de
tréboles? (Risas)
CUARTO JOVEN. ¿Cuál es la influencia de las ratas sobre el decálogo?
MAURY. Cierra la boca, bobo. Existe una conexión.
DICK. Pues dinos cuál es.
MAURY. (Haciendo una pausa, sumido en creciente desconcierto) Vaya, vamos a ver.
Parece que he olvidado la
respuesta exacta. Algo acerca de las abejas comiéndose los tréboles.
TERCER JOVEN. ¡Y los tréboles comiéndose los ratones! ¡Ja, ja!
MAURY. (Frunciendo el entrecejo) Dejadme pensar solo un minuto.
DICK. (Poniéndose en pie de repente) ¡Escuchad!
Una andanada de conversaciones estalla en la habitación vecina. Los seis jóvenes
se levantan, llevándose la mano a la corbata de lazo.
DICK. (Con aire solemne) Será mejor reunirse con el piquete de ejecución.
Imagino que van a hacer la fotografía. No, eso es después.
OTIS. Cable, encárgate de la dama de honor a la que le gusta el ragtime.
CUARTO JOVEN. Bien sabe Dios que quisiera haber mandado ese regalo.
MAURY. Si me dais otro minuto resolveré el problema de los ratones.
OTIS. El mes pasado hice esto mismo en la boda del viejo Charlie McIntyre y…
Se dirigen lentamente hacia la puerta mientras las conversaciones se convierten
en algarabía y los compases preliminares de puesta a punto brotan como largos
gemidos piadosos del órgano de Adam Patch.
Anthony
Sentía la presencia de quinientos ojos clavados en la espalda de su chaqué y el
centelleo del sol en los dientes — inadecuadamente burgueses— del celebrante. Le
costó trabajo evitar una carcajada. Gloria estaba diciendo algo
con voz clara y firme y Anthony trató de convencerse de que todo aquello era
irrevocable, que todos los segundos tenían importancia, que su vida estaba
siendo cortada en dos períodos y que la fisonomía del mundo estaba cambiando
delante de sus ojos. Trató de recapturar la sensación de éxtasis que
experimentara diez semanas antes. Pero todas las emociones se le escapaban; no
sentía siquiera el nerviosismo físico de aquella misma mañana… toda la ceremonia
no resultaba ser más que un gigantesco desengaño. ¡Y aquellos dientes de oro! Se
preguntó si el ministro estaría casado; se preguntó malévolamente si un ministro
podría celebrar la ceremonia de su propio matrimonio…
Pero al estrechar a Gloria entre sus brazos tuvo conciencia de una fuerte
reacción. La sangre corría otra vez por sus venas. Un agradable bienestar casi
tan palpable como una presencia física se apoderó de él, trayendo consigo
responsabilidad y posesión. Ya era un hombre casado.
Gloria
¡Tantas emociones, y tan entrelazadas, que no era posible separar ninguna de
ellas de las demás! Podría haber llorado por su madre, que sollozaba
silenciosamente a unos metros de distancia y por la belleza del sol de junio que
entraba a raudales por las ventanas. Gloria estaba más allá de cualquier
percepción consciente. Para ella solo existía el sentimiento —acompañado de una
exaltación casi delirante— de estar presenciando el suceso más importante de su
vida, y la convicción, tan apasionada y ardiente como una plegaria, de que al
cabo de unos instantes se hallaría para siempre a salvo de todo peligro.
Una noche, casi de madrugada, llegaron a Santa Barbara, donde el recepcionista
del hotel Lafcadio se negó a admitirlos, alegando que no estaban casados.
Al recepcionista le pareció que Gloria era muy hermosa. No creyó que algo tan
hermoso como Gloria pudiera ser moral.
«Con Amore»
Aquel primer medio año —el viaje al oeste, los largos meses de vagabundeo por la
costa de California, y la casa de piedra gris cerca de Greenwich donde vivieron
hasta que la proximidad del invierno hizo del campo una cosa muy melancólica—,
aquellos días, aquellos lugares, presenciaron las horas de éxtasis. El idilio de
su noviazgo, que era un poco como andar por las nubes, dio paso a una intensa
relación mucho más apasionada. El estado idílico los abandonó, partiendo en
busca de otros amantes; un día miraron a su alrededor y descubrieron que se
había ido, aunque fueran incapaces de saber cómo. Si uno de ellos hubiese
perdido al otro en los días del idilio, el amor perdido no hubiese sido, incluso
para el perdedor, más que ese deseo mortecino que nunca llega a realizarse y que
constituye el paisaje de fondo de toda vida humana. Y es que la magia tiene que
seguir su marcha apresurada, pero los amantes siguen donde estaban…
El idilio pasó, llevándose consigo un fragmento de juventud. Llegó el día en que
Gloria descubrió que los demás hombres ya no la aburrían, y en que Anthony se
dio cuenta de que podía quedarse hasta altas horas de la noche hablando con Dick
de aquellas tremendas abstracciones que en otro tiempo llenaban su mundo. Pero,
sabiendo que habían poseído lo mejor del amor, se aferraban a lo que quedaba. El
amor subsistía: mediante largas conversaciones nocturnas en esas horas desoladas
en que la mente se aguza y los materiales tomados de los sueños se convierten en
sustancia de la vida; mediante profundos e íntimos detalles de cariño que fueron
desarrollados simultáneamente; gracias a reírse juntos de las mismas
cosas y de pensar, también unidos, que algunas cosas eran ejemplos de noble
desprendimiento y otras solo inspiraban tristeza.
Fue aquel, sobre todo, un período de descubrimientos. Las cosas que cada uno
descubrió del otro eran tan diversas, tan entremezcladas y, sobre todo, tan
endulzadas con amor que, más que descubrimientos, les parecieron, en su momento,
fenómenos aislados, con los que había que contar para olvidarlos acto seguido.
Anthony descubrió que estaba viviendo con una chica de tremenda tensión nerviosa
y del más arbitrario egoísmo. En el espacio de un mes, Gloria supo de la
cobardía de su marido frente a un millón de fantasmas creados por su propia
imaginación. Lo fue advirtiendo de manera discontinua, porque después de salir a
la luz hasta resultar casi obscenamente evidente, la cobardía se difuminaba y
desaparecía como si tan solo hubiese sido producto de su imaginación. La
reacción de Gloria no fue la que habitualmente se atribuye al sexo débil: no
despertó su repugnancia ni un prematuro sentimiento maternal. Como ella era casi
por completo inmune al miedo físico, le resultaba imposible entenderlo, y
procuró sacar el mayor partido posible de lo que consideraba el aspecto positivo
de aquellos miedos, ya que si bien Anthony era cobarde cuando recibía un susto o
estaba sometido a tensión —por entrar en juego su fantasía —, también poseía una
especie de deslumbrante temeridad que en algunos breves momentos hacía que
Gloria casi lo admirara, y un orgullo que habitualmente le permitía conservar la
calma cuando se creía observado.
Este rasgo se manifestó primero en una docena de incidentes que apenas iban más
allá del nerviosismo: la amonestación a un taxista en Chicago por conducir a
demasiada velocidad; su negativa a llevar a Gloria a cierto café de mala fama
que ella siempre había querido conocer; cabía, por supuesto, dar a estos hechos
una interpretación
convencional, y explicarlos como ejemplos de su preocupación por la seguridad
personal de Gloria; sin embargo, su peso acumulado resultaba opresivo. Y algo
que sucedió en un hotel de San Francisco cuando llevaban casados una semana,
bastó para corroborar todos los temores previos.
Era después de medianoche y la habitación se hallaba completamente a oscuras.
Gloria se estaba adormeciendo y cuando el acompasado respirar de Anthony a su
lado le hacía suponer que dormía, lo vio incorporarse repentinamente sobre un
codo y fijar la vista en la ventana.
—¿Qué sucede, cariño? —murmuró Gloria.
—Nada. —Anthony se volvió hacia ella, después de reclinar otra vez la cabeza
sobre la almohada—. Nada, mi queridísima esposa.
—No me llames «esposa». Soy tu amante. ¡Esposa es una palabra tan fea! Tu
«amante permanente» es algo mucho más tangible y deseable… Ven a mis brazos —
añadió, en un impulso de ternura—; ¡duermo tan bien cuando te tengo entre mis
brazos!
Ir a los brazos de Gloria tenía un sentido muy preciso. Requería que Anthony
deslizara un brazo bajo su hombro y que la rodeara con el otro, colocándose todo
lo más posible como una especie de cuna con tres lados para mayor comodidad de
su mujer. Anthony, que se revolvía inquieto en la cama, y a quien se le dormían
los brazos después de media hora en aquella posición, esperaba a que Gloria se
durmiera y entonces la hacía girar suavemente hasta colocarla en su lado de la
cama; luego, abandonado a sus propios recursos, se acurrucaba en una de sus
difíciles posturas habituales.
Gloria, conseguido el bienestar sentimental, volvió a su somnolencia. Pasaron
cinco minutos según el reloj de viaje
regalo de Bloeckman; el silencio se había adueñado de toda la habitación, desde
los muebles extraños e impersonales al techo un tanto opresivo que se fundía
imperceptiblemente con las invisibles paredes a ambos lados. Luego se produjo
una repentina vibración en la ventana, un sonido fuerte y entrecortado en el
aire inmóvil.
Anthony abandonó la cama de un salto, todo su cuerpo en tensión.
—¿Quién anda ahí? —exclamó con voz terrible.
Gloria se quedó muy quieta, completamente despierta otra vez e interesada no
tanto en el ruido como en la rígida figura jadeante cuya voz trataba de penetrar
la ominosa oscuridad desde el borde de la cama.
Cesó el ruido; la habitación volvió a quedar tan en silencio como antes… hasta
que el teléfono recogió el torrente de palabras que salía de la boca de Anthony.
—¡Alguien acaba de intentar entrar en la habitación…! ¡Hay alguien junto a la
ventana! —Su voz era enérgica ya, aunque vagamente aterrorizada. — ¡De acuerdo!
¡Dense prisa! —Después de colgar el auricular, Anthony siguió inmóvil en el
mismo sitio.
… Se oyó ruido de gente agolpada junto a la puerta y luego unos nudillos que
golpeaban sobre la madera. Anthony fue a abrir, y en el umbral apareció la
excitada figura de un recepcionista y de tres botones agrupados a su espalda.
Entre pulgar e índice el recepcionista sostenía una pluma mojada en tinta como
si fuese un arma amenazadora; uno de los botones había cogido una guía
telefónica y la contemplaba tímidamente. Al mismo tiempo se incorporó al grupo
el detective del hotel, convocado a toda prisa, y todos al unísono entraron en
la habitación.
Al encenderse las luces, Gloria se cubrió con una sábana para no ser vista,
cerrando al mismo tiempo los ojos para mantener a distancia el horror de aquella
inesperada visita. Para su maltrecha sensibilidad el único hecho cierto era que
Anthony había cometido una falta deplorable.
… El recepcionista estaba hablando desde la ventana, con tono mitad de criado y
mitad de profesor que riñe a un alumno.
—No hay nadie ahí fuera —declaró con total convicción —; ¡caramba!, no puede
estar nadie ahí fuera. Hay cincuenta pies de distancia hasta la calle. Lo que
usted ha oído ha sido el viento moviendo la persiana.
—Ah.
Entonces Gloria se compadeció de él. Solo deseaba consolarlo, rodearlo
tiernamente con sus brazos y decirles a los otros que se fueran, porque su
presencia allí tenía un significado que le resultaba odioso. Pero se sentía
demasiado avergonzada para levantar la cabeza. Desde su refugio oyó balbucear
una frase, disculpas, palabras protocolarias del recepcionista y la risita
descarada de uno de los botones.
—He estado muy nervioso toda la tarde —decía Anthony —; por alguna razón ese
ruido me ha sobresaltado… solo estaba medio despierto.
—Claro, lo entiendo perfectamente — dijo el recepcionista con loable tacto—; a
mí me pasa lo mismo a veces.
La puerta se cerró, se apagaron las luces, Anthony cruzó la habitación sin hacer
ruido y se metió en la cama. Gloria, fingiendo estar medio dormida, dejó escapar
un suspiro y se deslizó entre sus brazos.
—¿Qué era eso, cariño?
—Nada —contestó él con voz todavía insegura—; pensé que había alguien en la
ventana, así que fui a mirar, pero no vi a nadie, y como seguía el ruido llamé a
recepción. Siento haberte molestado, pero es que esta noche estoy muy nervioso.
Al advertir la mentira, Gloria se sobresaltó interiormente… Anthony no se había
asomado a la ventana, ni siquiera acercado a ella. Se había limitado a quedarse
junto a la cama y a pedir ayuda acto seguido.
—Ah —dijo ella; y a continuación—: Tengo mucho sueño.
Durante una hora permanecieron despiertos uno al lado del otro, Gloria con los
ojos cerrados y los párpados tan apretados que se formaban en su interior lunas
azules girando sobre un fondo malva muy oscuro, y Anthony mirando sin ver la
oscuridad que se espesaba por encima de sus cabezas.
Después de muchas semanas el incidente fue saliendo gradualmente a la luz, hasta
convertirse en una historia para reír y gastarse bromas. También crearon una
tradición tomándolo como base: cada vez que aquel irresistible terror nocturno
se apoderaba de Anthony, Gloria lo rodeaba con sus brazos y canturreaba
dulcemente:
—Voy a proteger a mi Anthony. ¡Nadie podrá nunca hacerle daño!
Él se reía como si fuera una broma con la que ambos se divertían, pero para
Gloria nunca llegaba a ser del todo una broma. Al principio fue una desilusión
muy intensa; más adelante, era una de las ocasiones en que lograba dominar su
genio.
Mantener bajo control el genio de Gloria —tanto si salía a relucir por falta de
agua caliente en el baño, como por una escaramuza con su marido— se convirtió
casi en el
deber más importante de Anthony. Era un trabajo de precisión que requería la
cantidad exacta de silencio, la cantidad exacta de insistencia y la cantidad
exacta de diplomacia. Donde fundamentalmente se ponía de manifiesto el
inmoderado egoísmo de Gloria era en sus enfados y en los actos de crueldad que
inevitablemente les acompañaban. Por su valentía personal, por haber sido
siempre una «niña mimada», por su extraordinaria y loable independencia de
criterio, y, finalmente, por su arrogante convicción de que no había visto nunca
otra chica tan guapa como ella, Gloria se había convertido en una figura
nietzscheana con todas sus consecuencias prácticas, aunque, en ocasiones, claro
está, predominara en ella el sentimiento.
Había que contar, por ejemplo, con su estómago. Gloria estaba acostumbrada a
ciertos platos, y no le cabía en la cabeza que pudiera llegar a comer ninguna
otra cosa. Necesitaba una limonada y un sándwich de tomate a última hora de la
mañana, seguidos de un almuerzo ligero que incluía un tomate relleno. No solo
las posibilidades de elección para sus comidas se hallaban limitadas a una
docena de platos, sino que, además, estos platos tenían que estar siempre
preparados de la misma manera. Una de las medias horas más desagradables durante
la primera quincena de su matrimonio se produjo en Los Ángeles, cuando un
desdichado camarero le trajo a Gloria un tomate relleno con ensaladilla de pollo
en lugar de apio.
—Siempre lo servimos así, madame — se defendió trémulamente el camarero ante la
mirada llena de indignación de aquellos ojos grises.
Gloria no respondió, pero cuando el otro se alejó discretamente, golpeó la mesa
con los dos puños hasta que tazas y cubiertos empezaron a entrechocarse.
—¡Pobre Gloria! —rio Anthony sin mala intención—. Nunca te traen lo que quieres,
¿no es cierto?
—¡No quiero este relleno! —estalló ella.
—Llamaré al camarero.
—¡No lo llames! ¡Es un estúpido que no entiende nada!
—Bueno, el hotel no tiene la culpa. Di que se lo lleven, olvídate de ello, o haz
un esfuerzo y cómetelo.
—¡Cállate!
—¿Por qué te enfadas conmigo?
—No me enfado contigo —gimió ella—, lo único que pasa es que no quiero este
relleno.
Anthony se sintió impotente.
—Vayámonos a otro sitio —sugirió.
—No quiero ir a ningún otro sitio. Estoy cansada de recorrer docenas de cafés
sin encontrar nada comestible.
—¿Cuándo hemos recorrido docenas de cafés?
—No quedará más remedio que hacerlo en esta ciudad —insistió Gloria, sin
retroceder ante el sofisma.
Anthony, desconcertado, intentó un nuevo camino.
—¿Por qué no tratas de comértelo? No puede ser tan malo como crees.
—No me lo puedo comer, simplemente, porque ¡no me gusta el pollo!
Gloria cogió el tenedor y empezó a hundirlo despreciativamente en el tomate;
Anthony temió que empezara a tirar el relleno en todas direcciones. Estaba
convencido de que su mujer había alcanzado las cotas más altas de enojo que
recordaba (incluso vio en sus ojos un
relámpago de odio específicamente dirigido contra él, aunque también abarcara al
resto de los seres humanos), y Gloria enfadada se volvía, al menos por el
momento, totalmente inaccesible.
Pero enseguida, sorprendentemente, Anthony vio que su mujer, de manera algo
vacilante, se llevaba el tenedor a los labios y probaba la ensaladilla de pollo.
Seguía teniendo igual de fruncido el entrecejo y él la observó con ansiedad, sin
hacer el menor comentario ni atreverse apenas a respirar. Gloria se llevó el
tenedor a la boca por segunda vez, volvió a saborear la ensaladilla… y un
momento después estaba comiendo. Anthony tuvo que hacer ímprobos esfuerzos para
contener una risita, y cuando finalmente habló, sus palabras no tuvieron nada
que ver con la comida.
Este incidente, con variaciones, se repitió como una lúgubre fuga a lo largo de
todo el primer año de matrimonio; la reacción de Anthony era siempre
sorprenderse, irritarse y deprimirse. Pero hubo otro punto de roce, el problema
de dar a lavar la ropa, que aún le resultaba más molesto y que terminaba
inevitablemente en una total derrota para él.
Una tarde, en Coronado, el sitio donde se quedaron más tiempo durante el viaje
—tres semanas largas—, Gloria se estaba arreglando con gran cuidado para ir a
tomar el té. Anthony, que había pasado un rato en los salones de la planta baja
escuchando los últimos rumores de guerra en Europa, entró en la habitación, besó
la empolvada nuca de su mujer y se dirigió a su tocador. Después de mucho abrir
y cerrar cajones —con resultado a todas luces poco satisfactorio— se volvió
hacia la Inacabada Obra Maestra.
—¿Te queda algún pañuelo, Gloria? —preguntó.
Gloria agitó su dorada cabeza.
—Ninguno. Estoy usando uno de los tuyos.
—El último, si no me equivoco —rio él secamente.
—¿De verdad? —Gloria se estaba pintando el contorno de los labios con decisión
pero de manera delicada.
—¿No han traído la ropa limpia?
—No lo sé.
Anthony dudó un momento; luego, con repentina perspicacia, abrió la puerta del
armario. Sus sospechas se vieron confirmadas. De la percha destinada a ello
colgaba la bolsa azul suministrada por el hotel, llena de ropa suya, que el
mismo Anthony había puesto allí. Y el suelo se hallaba cubierto por una
increíble masa de ropa interior, medias, vestidos, camisones y pijamas; casi
todo apenas usado pero sin duda alguna clasificable bajo la amplia denominación
de «ropa para lavar» de Gloria.
Anthony se quedó quieto, abierta la puerta del armario.
—¡Gloria!
—¿Qué?
El contorno de los labios estaba siendo rectificado de acuerdo con alguna
misteriosa perspectiva; ni un dedo de Gloria tembló mientras utilizaba el lápiz
de labios, ni una sola mirada se desvió en dirección a Anthony. Un triunfo de
concentración.
—¿No has mandado la ropa a lavar?
—¿Es que está ahí?
—Sobre eso no cabe la menor duda.
—Entonces, supongo que no la he mandado.
—Gloria —empezó Anthony, sentándose en la cama e intentando captar su mirada en
el espejo—, eres de mucho
cuidado, no cabe duda. Desde que salimos de Nueva York, todas las veces que se
ha mandado la ropa a lavar he sido yo quien lo ha hecho, y hace una semana
prometiste encargarte tú, para variar. Todo lo que tienes que hacer es meter tu
ropa sucia en esa bolsa y llamar a la doncella.
—¿Por qué dar tanta importancia a la ropa sucia? — exclamó Gloria irritada—. Ya
me encargaré de ello.
—No le doy importancia. Prefiero que nos ocupemos a medias, pero cuando nos
quedamos sin pañuelos está bien claro que hace falta hacer algo.
Anthony pensó que se había mostrado extraordinariamente razonable. Pero Gloria,
sin dejarse impresionar, recogió sus cosméticos y le ofreció la espalda con aire
indiferente.
—Haz el favor de cerrarme la cremallera —le sugirió—; Anthony, cariño, se me
olvidó por completo. Tenía intención de hacerlo, te lo digo en serio, y lo haré
hoy mismo. No te enfades conmigo.
¿Qué podía hacer Anthony excepto sentarla en sus rodillas y empalidecer con un
beso el carmín de sus labios?
—No me importa nada —murmuró ella con una sonrisa radiante y magnánima al mismo
tiempo—. Siempre que quieras puedes quitarme a besos toda la pintura de los
labios.
Bajaron a tomar el té. Compraron algunos pañuelos en una cercana tienda de
novedades. Todo quedó olvidado.
Pero dos días después Anthony miró de nuevo en el armario: la bolsa seguía
colgando de la percha, y el montón de ropa de brillantes colores caída en el
suelo había crecido de manera sorprendente.
—¡Gloria! —exclamó.
Al responderle la voz de ella estaba teñida de verdadera angustia. Derrotado,
Anthony se llegó al teléfono y preguntó por la doncella.
—Tengo la impresión —dijo, irritado— de que esperas que te sirva de ayuda de
cámara francés o algo parecido.
Gloria se rio de una manera tan contagiosa que Anthony cometió la imprudencia de
sonreír. ¡Pobrecillo! De alguna manera intangible aquella sonrisa hizo a su
mujer dueña de la situación: con aire de quien ha visto ofendida su probidad,
Gloria fue muy decidida al armario y empezó a meter su ropa en la bolsa con gran
violencia. Anthony la estuvo contemplando… avergonzado de sí mismo.
—¡Ya está! —dijo ella, dando a entender que tenía los dedos en carne viva por el
brutal trabajo que se le obligaba a hacer.
Anthony consideró, sin embargo, que le había dado una lección provechosa y que
el asunto estaba resuelto, cuando en realidad no había hecho más que empezar. Un
montón de ropa sucia iba seguido por otro montón de ropa sucia… con largos
intervalos intermedios; cada escasez de pañuelos iba seguida por otra nueva
escasez de pañuelos… con intervalos mucho más breves; por no mencionar la
escasez de calcetines, de camisas, de cualquier cosa. Y Anthony descubrió
finalmente que o bien se encargaba él mismo de mandar a lavar la ropa sucia, o
tenía que pasar por la prueba —cada vez más desagradable— de una batalla verbal
con Gloria.
Gloria y el general Lee
De vuelta hacia la Costa Este se detuvieron dos días en Washington, y pasearon
por la capital federal sintiéndose algo molestos en aquella atmósfera de luz
demasiado áspera, de distancia sin libertad, y de pompa sin esplendor; daba la
impresión de ser una ciudad descolorida y falta de
naturalidad. En el segundo día de su estancia cometieron el error de ir a
visitar el antiguo hogar del general Lee en Arlington.
El autobús que los llevó estaba repleto de personas tan acaloradas como
insignificantes, y Anthony, que ya captaba muy bien los estados de ánimo de
Gloria, comprendió que se estaba fraguando una tormenta, tormenta que estalló
cuando la expedición efectuó una parada de diez minutos en el zoo. El zoo, al
parecer, olía a monos. Anthony se echó a reír; Gloria invocó la maldición de los
cielos para los monos, incluyendo en su malevolencia a todos los pasajeros del
autobús y a sus sudorosos hijos que se habían encaminado en dirección a la jaula
de los simios.
Finalmente el autobús reanudó la marcha y llegó a Arlington. Allí se reunió con
otros autobuses e inmediatamente un enjambre de mujeres y niños fue dejando un
rastro de cáscaras de cacahuetes por los pasillos del general Lee hasta
amontonarse en la habitación donde se celebró su matrimonio. En la pared de
aquella habitación un agradable cartel anunciaba con grandes letras rojas el
«Servicio para señoras». Ante aquel golpe final, Gloria estalló.
—¡Me parece perfectamente horrible — dijo, furiosa— la idea de permitir que
estas personas vengan aquí! Y la de animarlas convirtiendo estas casas en
espectáculo público.
—Bueno —objetó Anthony—, si no las cuidaran, se vendrían abajo.
—¡Y qué, si pasara eso! —exclamó ella, mientras buscaban el amplio porche con
columnas—. ¿Crees que aquí sobrevive algún rastro de mil ochocientos sesenta?
Todo esto se ha convertido en algo de mil novecientos catorce.
—¿Es que no quieres que se conserven las cosas antiguas?
—La verdad es que no es posible conservarlas, Anthony. Las cosas hermosas crecen
hasta cierto punto y luego van a menos hasta que desaparecen, exhalando
recuerdos mientras se desmoronan. Y de la misma manera que cualquier período
decae en nuestras mentes, las cosas de ese período debieran también
deteriorarse, y así se conservarían durante algún tiempo en los pocos corazones
que, como el mío, vibran con ellas. El cementerio de Tarrytown, por ejemplo.
Esos brutos que dan dinero para preservar las cosas también lo han echado a
perder. Sleepy Hollow ha desaparecido; Washington Irving está muerto y cada año
que pasa sus libros nos interesan menos… por eso es mejor dejar que el
cementerio también se desmorone, como debe hacerlo, como deben hacerlo todas las
cosas. Tratar de conservar un siglo manteniendo al día sus reliquias es como
mantener vivo con estimulantes a un hombre que está agonizando.
—¿Así que tú piensas que cuando una época se desmorona, sus casas deben hacer lo
mismo?
—¡Naturalmente! ¿Valorarías tu carta de Keats si alguien hubiese repasado los
trazos de la firma para que durase más? Precisamente porque amo el pasado,
quiero que esta casa recuerde su esplendoroso momento de juventud y belleza, y
quiero que sus escalones crujan como si los pisaran mujeres con miriñaques y
hombres con botas y espuelas. Pero la han transformado en una anciana de sesenta
años, teñida de rubio y demasiado maquillada. No existe ninguna razón para que
tenga un aire tan próspero. Debiera sentirse suficientemente identificada con
Lee para dejar caer un ladrillo de cuando en cuando. ¿Cuántos de esos… de esos
animales —haciendo un gesto circular con la mano—, sacan algo en limpio de esta
casa, a pesar de todas
las historias y las guías y las restauraciones? ¿Cuántos de los que, en el mejor
de los casos, piensan que el aprecio por el pasado consiste en hablar en voz
baja y andar de puntillas, vendrían aquí si el viaje fuera difícil? Yo quiero
que esta casa huela a magnolias en lugar de a cacahuetes y quiero que mis
zapatos pisen la misma grava que pisaron las botas de Lee. No existe belleza sin
patetismo, y no hay patetismo sin la sensación de que todo se va, personas,
nombres, libros, casas… condenados al polvo… mortales…
Un niño apareció junto a ellos con una cáscara de plátano en la mano y, después
de imprimirle un suave
balanceo, la arrojó valientemente en dirección al Potomac.
Sentimiento
Anthony y Gloria llegaron a Nueva York coincidiendo con la caída de Lieja.
Retrospectivamente, las seis semanas transcurridas les parecieron milagrosamente
felices. Habían descubierto —como hasta cierto punto sucede con muchas jóvenes
parejas— que tenían en común un considerable número de ideas fijas, intereses y
extrañas peculiaridades; que eran esencialmente compatibles.
Pero había sido muy difícil mantener muchas de sus conversaciones a nivel de
intercambio de ideas. Gloria reaccionaba muy mal ante las discusiones. Toda su
vida se había relacionado con personas menos inteligentes o con hombres que,
amedrentados por su belleza, no se atrevían a contradecirla; por ello, cuando
Anthony no quería aceptar sus afirmaciones como infalibles y definitivas, la
irritación de Gloria resultaba perfectamente natural.
Él, por su lado, no se daba cuenta al principio de que esto era resultado, en
parte, de su educación «femenina» y en parte de su belleza, y se sentía
inclinado a considerarla, junto al resto de las mujeres, como una criatura de
muy singulares y definidas limitaciones. Le enfurecía que
careciese por completo de sentido de la justicia. Pero Anthony acabó
descubriendo que cuando un tema le interesaba, el cerebro de Gloria tardaba más
en fatigarse que el suyo. Lo que sobre todo echaba de menos en su mente era
cierta pedante teleología: el sentido del orden y de la precisión, el sentido de
la vida como una pieza de rompecabezas con misteriosas correlaciones; pero
después de cierto tiempo comprendió que, en ella, semejante cualidad hubiese
sido una incongruencia.
El más grande de los dones que poseían en común era su casi extraña habilidad
para llegar al corazón del otro. El día que se marcharon del hotel de Coronado,
Gloria se sentó en una de las camas mientras estaban haciendo las maletas y
empezó a llorar amargamente.
—Querida… —Anthony la rodeó con sus brazos y le hizo reclinar la cabeza sobre el
hombro—. ¿Qué te sucede? Cuéntamelo.
—Nos vamos —sollozó ella.
En realidad es el primer sitio en el que hemos vivido juntos. Hemos tenido aquí
nuestras dos camas, una al lado de la otra; nos estarán esperando siempre y
nosotros no volveremos nunca.
Le estaba desgarrando el corazón, como siempre conseguía hacerlo. La emoción se
apoderó de Anthony, desbordándosele por los ojos.
—Pero, Gloria, iremos a otra habitación, y tendremos otras dos camas. Seguiremos
estando juntos toda la vida.
Las palabras —en voz baja y un poco ronca— salieron a borbotones de su boca.
—Pero no será… como nuestras dos camas… nunca más. Cada vez que nos marchamos y
nos mudamos hay algo que
se pierde… algo que dejamos atrás. Nada se repite nunca por completo, y yo he
sido tan tuya aquí…
Anthony la estrechó apasionadamente, captando — mucho más allá de cualquier
crítica de sus sentimientos— una sabia percepción del momento presente, aunque
solo fuera para ceder ante el deseo de llorar… Gloria, la indolente, siempre
absorta en sus propios sueños, extrayendo patetismo de las cosas memorables de
la vida y de la juventud…
Aquella tarde, horas después, cuando regresó de la estación con los billetes,
Anthony encontró a Gloria dormida en una de las camas, con el brazo doblado
alrededor de un objeto negro que al principio no fue capaz de identificar. Al
acercarse más descubrió que era uno de sus propios zapatos, ni particularmente
nuevo ni especialmente limpio, pero el rostro de Gloria, manchado de lágrimas,
estaba pegado contra él, y Anthony entendió el antiguo y muy honorable mensaje
que ella le dirigía. Con un sentimiento casi de embeleso, la despertó y vio cómo
Gloria le sonreía con timidez, pero muy consciente de su sutileza imaginativa.
Sin necesidad de hacer una valoración de las ventajas e inconvenientes de estas
dos cosas, a Anthony le parecía que se hallaba en algún lugar muy próximo al
corazón del amor.
La casa gris
Es ya en la tercera década de la existencia cuando el auténtico impulso vital
empieza a disminuir, y la persona para quien a los treinta existen tantas cosas
valiosas y llenas de significado como diez años antes posee sin duda un alma
simple. A los treinta un organillero es más o menos un individuo apolillado que
da vueltas a un manubrio… ¡y hubo un momento en que era un organillero! El
inconfundible estigma de la humanidad mancha todas esas hermosas cosas
impersonales que tan solo la juventud capta en toda su gloria personal. Un baile
esplendoroso, con la alegría ligera de mil risas románticas, acaba desgastando
sus propias sedas y satenes hasta mostrar el entramado de una cosa fabricada por
el hombre —¡ah, esa mano eternamente presente!—; una obra de teatro, trágica y
divina, se convierte en simple sucesión de parlamentos, producidos con gran
esfuerzo por el eterno plagiario en horas húmedas y frías, y representados por
hombres sujetos a calambres, cobardía y sentimientos varoniles.
Y este momento de la vida de Anthony y Gloria este primer año de matrimonio, y
la casa gris coincidieron con la etapa en la que el organillero estaba sufriendo
lentamente su inevitable metamorfosis. Gloria tenía veintitrés años; Anthony,
veintiséis.
La casa gris tuvo en principio un significado puramente pastoral. Durante los
primeros quince días después de regresar de California vivieron, desasosegados,
en el apartamento de Anthony, en una asfixiante atmósfera de baúles abiertos,
demasiadas visitas, y el eterno problema de su futuro. Dick y Maury se sentaban
con ellos asintiendo solemnemente, casi con aire pensativo, mientras Anthony
repasaba la lista de lo que «tenían» que hacer y de dónde «tenían» que vivir.
—Quisiera llevarme a Gloria al extranjero —se lamentaba—, si no fuera por esta
maldita guerra… de lo contrario, creo que me gustaría vivir en el campo, en
algún sitio cercano a Nueva York, por supuesto, donde pudiera escribir… o
cualquier otra cosa que decida hacer.
Gloria se echó a reír.
—¿No es gracioso? —le preguntó a Maury—. ¡Cualquier otra cosa que decida hacer!
Pero ¿qué voy a hacer yo si él
trabaja? Maury, ¿saldrás conmigo si Anthony se pone a trabajar?
—De todas formas, no tengo intención de hacerlo por el momento —se apresuró a
decir Anthony.
Existía entre los dos el vago recuerdo de que en algún futuro nebuloso él
entraría en una especie de incorpóreo servicio diplomático en el que príncipes y
primeros ministros lo envidiarían por tener una esposa tan bella.
—Bueno —dijo Gloria con aire desvalido—, estad seguros de que no tengo la menor
idea. Hablamos y hablamos y nunca llegamos a ninguna parte, y cuando preguntamos
a nuestros amigos, nos dan la respuesta que queremos que nos den. Me gustaría
que alguien se ocupara de nosotros.
—¿Por qué no os vais a… a Greenwich o algo parecido? —sugirió Richard Caramel.
—Eso estaría bien —dijo Gloria, animándose—. ¿Crees que conseguiríamos una casa
allí?
Dick se encogió de hombros y Maury se echó a reír.
—Los dos me hacéis mucha gracia — dijo—. ¡No hay personas con menos sentido
práctico que vosotros! En cuanto se menciona un sitio, esperáis que nos saquemos
de los bolsillos montones de fotografías que pongan de manifiesto los diferentes
estilos arquitectónicos de los bungalows.
—Eso es precisamente lo que no quiero —gimió Gloria—: Un bungalow caluroso y mal
ventilado, con un montón de niños en la puerta de al lado y su padre cortando la
hierba en mangas de camisa…
—Por el amor de Dios, Gloria —le interrumpió Maury—, nadie quiere encerrarte en
un bungalow. ¿Quién demonios ha introducido los bungalows en esta conversación?
Pero
nunca encontraréis una casa en ningún sitio a no ser que salgáis a buscarla.
—¿Salir adónde? Tú dices «a no ser que salgáis a buscarla», sí, pero ¿dónde?
Con gran dignidad, Maury agitó su mano-zarpa sin indicar ninguna dirección
precisa.
—En cualquier sitio. En el campo. Hay montones de sitios.
—Gracias.
—¡Escuchadme! —Richard Caramel hizo entrar gallardamente en juego su ojo
ambarino—. Vuestro problema es que estáis completamente desorganizados. ¿Sabes
algo del estado de Nueva York? Cállate, Anthony, estoy hablando con Gloria.
—Bueno —admitió ella finalmente—, he estado en dos o tres fiestas de varios días
de duración en Portchester y en Connecticut… pero, claro, eso no es el estado de
Nueva York, ¿verdad? Ni tampoco Morristown —terminó, con soñolienta
incongruencia.
Se produjo un estallido de risas.
—¡Cielo santo! —exclamó Dick—. Morristown tampoco. Y lo mismo sucede con Santa
Barbara, Gloria. Ahora escúchame. Para empezar, a no ser que tengáis una
fortuna, no tiene sentido considerar ningún sitio como Newport o Southampton o
Tuxedo. Están totalmente excluidos.
Todos asintieron solemnemente.
—Y a mí, personalmente, no me gusta nada New Jersey. Queda, por supuesto, la
parte alta de Nueva York, por encima de Tuxedo.
—Demasiado frío —dijo Gloria lacónicamente. —Estuve una vez por allí en
automóvil.
—Bueno, a mí me parece que hay muchos pueblos como Rye entre Nueva York y
Greenwich donde podríais comprar una casita gris de algún…
Gloria saltó ante aquella frase con expresión triunfante. Por primera vez desde
su regreso al este sabía lo que quería.
—¡Sí! —exclamó—. ¡Sí! Eso es: una casita gris con algo de blanco alrededor y
montones de arces tan marrones y dorados como un cuadro de octubre en una
exposición. ¿Dónde podemos encontrar una?
—Desgraciadamente he perdido mi lista de casitas grises con arces alrededor…
pero trataré de encontrarla. Mientras tanto, coge un trozo de papel y apunta los
nombres de siete posibles pueblos. Y esta semana os vais cada día a uno de
ellos.
—¡Caramba! —exclamó Gloria, derrumbándose mentalmente—, ¿por qué no haces eso
por nosotros? No me gustan nada los trenes.
—Bueno, podéis alquilar un coche y…
Gloria bostezó.
—Estoy cansada de palabrería. Me parece que todo lo que hacemos es hablar sobre
dónde vamos a vivir.
—Mi exquisita esposa se cansa de pensar —hizo notar Anthony irónicamente—.
Necesita un sándwich de tomate para estimular sus agotados nervios. Salgamos a
tomar el té.
La desafortunada consecuencia de esta conversación fue que aceptaron
literalmente el consejo de Dick, y dos días más tarde se trasladaron a Rye,
donde pasearon de un lado
para otro en compañía de un irritado corredor de fincas, como niños perdidos en
el bosque. Vieron casas de cien dólares al mes que estaban pegadas a otras casas
también con una renta de cien dólares; vieron casas aisladas que les produjeron
invariablemente un decidido sentimiento de rechazo, aunque se sometieron
tímidamente al deseo del agente de que «se fijaran en el fogón ¡gran calidad!»,
así como a un repetido zarandeo de jambas y aporreo de paredes, con la
intención, sin duda, de mostrar que la casa no iba a hundirse de un momento a
otro, por mucho que su apariencia lo hiciera sospechar. Examinaron, a través de
ventanas, interiores amueblados «comercialmente» con sillas duras como piedras y
rígidos tresillos, o «a estilo casero» con los melancólicos desechos de pasados
veranos: raquetas de tenis cruzadas, sofás reclinables y deprimentes cuadros de
muchachas, firmados por Gibson. Con sentimiento de culpabilidad visitaron unas
pocas casas realmente bonitas, solitarias, dignas y frescas… a trescientos
dólares al mes. Se marcharon de Rye dándole efusivamente las gracias al corredor
de fincas.
En el abarrotado tren de vuelta para Nueva York, el asiento inmediatamente
posterior estaba ocupado por un latino de profundísimas respiraciones que
durante los últimos días no había comido más que ajos. Suspiraron felices al
llegar de nuevo al apartamento —casi al borde de la histeria—, y Gloria corrió a
sumergirse en agua caliente en el impecable cuarto de baño. En lo que al
problema de su futura residencia se refería, ambos habían quedado incapacitados
para una semana.
El asunto terminó resolviéndose por sí mismo de manera inesperadamente
atractiva. Una tarde Anthony entró corriendo en la sala de estar, sin duda
alguna en posesión de «la idea».
—Ya lo tengo —exclamó como si hubiese atrapado un ratón—. Vamos a comprar un
coche.
—¡Caramba! ¿No tenemos suficientes problemas cuidando de nosotros mismos?
—Concédeme un segundo para que te lo explique, haz el favor. No tenemos más que
dejarle nuestras cosas a Dick, meter un par de maletas en el coche, el coche que
nos vamos a comprar (en cualquier caso necesitamos uno en el campo), y ponernos
en camino en dirección a New Haven. ¿Comprendes? En cuanto salgamos de la zona
donde viven los que vienen a trabajar a Nueva York, los alquileres serán más
baratos, y tan pronto como encontremos una casa que nos guste, nos instalamos.
La aparente simplicidad del plan logró despertar en Gloria un letárgico
entusiasmo, y, pavoneándose por la habitación, Anthony simulaba estar en
posesión de una dinámica e irresistible eficiencia.
—Mañana nos compraremos el coche.
La vida, siempre cojeando detrás de las botas de diez leguas de la imaginación,
los vio salir de la ciudad una semana más tarde en un automóvil barato pero
relucientemente nuevo, atravesar el caótico e ininteligible Bronx y seguir luego
por un amplio y lóbrego distrito en el que se iban sucediendo melancólicos
eriales de color azul verdoso y arrabales de tremenda y sórdida actividad.
Salieron de Nueva York a las once y considerablemente después del cálido y
beatífico mediodía iniciaron gallardamente la travesía de Pelham.
—Esto no son pueblos —dijo Gloria desdeñosamente—; tan solo manzanas de casas de
la ciudad dejadas caer fríamente en zonas vacías. Supongo que todos los hombres
que vivan aquí tendrán manchas en el bigote por beberse el café demasiado
deprisa antes de ir a trabajar.
—Y jugarán al pinacle mientras van en el tren. —¿Qué es el pinacle?
—Note tomes las cosas tan al pie de la letra. ¿Cómo quieres que lo sepa? Pero da
toda la impresión de que es a eso a lo que juegan.
—Me gusta el nombre. Suena como si fuera un juego en el que hay que hacer crujir
los nudillos o algo parecido… Déjame conducir.
Anthony la miró con desconfianza.
—¿Me juras que eres una buena conductora?
—Desde que tenía catorce años.
Anthony detuvo el coche con muchas precauciones a un lado de la carretera y
Gloria y él cambiaron de asiento. Luego, con un horrible chirrido, el automóvil
se puso en marcha, mientras Gloria lanzaba una carcajada que su marido juzgó
inquietante y de muy mal gusto.
—¡Allá vamos! —gritó Gloria—. ¡Yupiii!
Sus cabezas saltaron hacia atrás como marionetas movidas por la misma cuerda al
salir disparado el coche y describir luego un círculo alrededor de un carro de
la leche completamente inmóvil, cuyo conductor se incorporó de su asiento para
perseguirlos a gritos. Echando mano de la inmemorial tradición de la carretera,
Anthony replicó con algunos breves epigramas sobre la vulgaridad de los
repartidores de leche. No tardó mucho, sin embargo, en dar por terminadas sus
observaciones y concentrar su atención en Gloria con el creciente convencimiento
de que había cometido un grave error al ceder el control del automóvil y de que
su mujer era una conductora sujeta a muchas excentricidades e infinitamente
descuidada.
—No te olvides —le advirtió con evidente nerviosismo— de lo que dijo el hombre
de la tienda: no debemos ir a más de veinte por hora durante las primeras cinco
mil millas.
Gloria hizo un breve gesto de asentimiento con la cabeza, pero —sin duda con la
intención de cubrir la distancia mencionada en el menor tiempo posible— aumentó
levemente la velocidad. Unos instantes después, Anthony hizo otro intento.
—¿Ves ese cartel? ¿Es que quieres que nos detengan?
—¡Anthony, por el amor del cielo! — exclamó Gloria, exasperada—. ¡Siempre lo
exageras todo!
—Bueno, no quiero que me detengan, eso es todo.
—¿Quién te ha detenido? ¿Por qué te pones tan pesado? Como anoche, con mi
medicina para la tos.
—Era por tu propio bien.
—¡Ja! Es como seguir viviendo con mi madre.
—¿Te parece bien decirme esas cosas?
Un policía surgió bruscamente ante ellos para ser sobrepasado instantes después.
—¿Lo has visto? —preguntó Anthony.
—¡Me estás volviendo loca! ¿Acaso nos ha detenido?
—Cuando lo haga será demasiado tarde —contrarrestó Anthony brillantemente.
La réplica de Gloria fue desdeñosa, casi como si se sintiera ofendida.
—¡Vaya, este cacharro viejo no va a más de treinta y cinco!
—No es viejo.
—Lo es en espíritu.
Aquella tarde el automóvil se unió a la ropa sucia y a las costumbres
alimenticias de Gloria para completar una trinidad de puntos de fricción.
Anthony le advirtió sobre las vías del ferrocarril; le señaló los coches que se
acercaban, y, finalmente, insistió en recuperar el volante, y una Gloria furiosa
y ofendida permaneció en silencio a su lado entre Larchmont y Rye.
Pero gracias a este furioso silencio de Gloria la casa gris llegó a
materializarse, porque, nada más atravesar Rye, Anthony se declaró vencido y
volvió a cederle el volante. Ante su muda súplica, Gloria —inmediatamente
recuperado el buen humor— prometió conducir con más cuidado. Pero debido a que
un tranvía descortés insistía sin la menor consideración en permanecer sobre sus
raíles, Gloria torció por una calle lateral, y aquella tarde ya no fue capaz de
encontrar el camino de vuelta a Post Road. La calle con la que en última
instancia la confundieron perdió su aspecto de Post Road cinco millas más allá
de Cos Cob. El asfalto se convirtió en grava y luego en tierra, y la calzada,
cada vez más estrecha, llegó a adquirir una linde de arces, por entre cuyas
hojas se filtraba el sol del oeste, repitiendo sus interminables experimentos de
dibujos de sombras sobre las hierbas altas.
—Nos hemos perdido —se quejó Anthony.
—¡Lee ese cartel!
—«Marietta, Cinco Millas». ¿Qué es Marietta?
—No lo he oído nunca, pero será mejor seguir. Aquí no podemos dar la vuelta y
probablemente habrá una desviación para coger otra vez Post Road.
En el camino iban apareciendo surcos cada vez más hondos e insidiosos salientes
de piedra. Después de dejar
atrás tres casas de labranza, surgió ante ellos el pueblo: un grupo de techos
grisáceos en torno a un alto chapitel blanco.
Gloria, al dudar entre dos vías de acceso y decidirse demasiado tarde, pasó por
encima de una boca de incendios y rompió la transmisión del coche.
Ya había oscurecido cuando el corredor de fincas de Marietta les enseñó la casa
gris. La encontraron nada más salir del pueblo en dirección este, donde
descansaba recortándose contra un cielo que era un cálido manto azul abotonado
con minúsculas estrellas. La casa gris ya había estado allí cuando las mujeres
que tenían gatos eran probablemente brujas, cuando Paul Revere fabricaba dientes
postizos en Boston antes de incitar a la rebelión a un gran pueblo de
comerciantes, cuando nuestros antepasados desertaban gloriosamente del ejército
de George Washington a centenares. Desde aquellos días la casa había sido
reforzada en una esquina algo débil, la distribución era distinta, las paredes
habían sido enlucidas recientemente, y contaba además con la adición de una
cocina y de un porche lateral. Pero, con la excepción del tejado rojo de
hojalata que algún patán con buen humor le había puesto a la nueva cocina, el
estilo de la casa seguía siendo decididamente colonial.
—¿Cómo se les ha ocurrido venir a Marietta? —preguntó el corredor de fincas con
una actitud inquisitiva que era prima hermana de la desconfianza, mientras les
enseñaba cuatro espaciosos y bien ventilados dormitorios.
—Hemos tenido un accidente —explicó Gloria—. Pasé con el coche por encima de una
boca de incendios y tuvieron que remolcarnos hasta el garaje. Fue entonces
cuando vimos el letrero de su agencia.
El corredor hizo un gesto de asentimiento con la cabeza, incapaz de entender
aquel arranque de espontaneidad. Había algo sutilmente inmoral en hacer
cualquier cosa sin varios meses de reflexión.
Firmaron el contrato de arrendamiento aquella noche y regresaron jubilosos, en
el coche del corredor, a un somnoliento y ruinoso hotel de Marietta, demasiado
venido a menos incluso para los fortuitos y culpables encuentros que suelen
tener por escenario cualquier hospedería rural al borde de una carretera.
Pasaron despiertos la mitad de la noche planeando las cosas que iban a hacer en
la casa gris. Anthony trabajaría en su historia a un ritmo sorprendente y se
congraciaría así con su sarcástico abuelo… Cuando el automóvil estuviese
arreglado explorarían los alrededores y se harían socios del club más próximo
que les gustara de verdad, donde Gloria jugaría al golf «o a algo parecido»
mientras Anthony escribía. Aquello, por supuesto, era una ocurrencia de Anthony:
Gloria estaba segura de que solo quería leer y soñar y que un criado angélico
(todavía relegado a una imprecisa tierra de nadie) le trajese sándwiches de
tomate y limonada. Entre párrafo y párrafo, Anthony vendría a besarla mientras
ella yacía, indolente, en la hamaca… ¡La hamaca! Una multitud de nuevos sueños
surgió ante Gloria en armonía con su imaginado vaivén al balancearla el viento,
mientras el calor del sol hacía vibrar la atmósfera sobre el trigo florecido, o
la carretera polvorienta se llenaba de salpicaduras y se oscurecía con la
sosegada lluvia del verano…
E invitados… al llegar a este punto Gloria y Anthony mantuvieron una larga
discusión, ambos tratando de comportarse de manera extraordinariamente madura y
previsora. Anthony sostenía que necesitarían gente por lo menos cada dos fines
de semana «para cambiar un poco». Esto provocó un diálogo muy complicado y
extraordinariamente sentimental sobre si Anthony no consideraba a Gloria cambio
suficiente. Aunque él aseguraba que sí, ella insistía en ponerlo en duda…
Finalmente la conversación recuperó su eterna monotonía: «Entonces, ¿qué? ¿Qué
vamos a hacer en ese caso?».
—Bueno, tendremos un perro —sugirió Anthony.
—Un perro, no. Yo quiero un gato. — Gloria se extendió con gran entusiasmo sobre
la historia, costumbres y gustos de un gato que había tenido en cierta ocasión.
Anthony llegó a la conclusión de que tenía que haberse tratado de un ser
horrible, tan carente de magnetismo personal como de verdadera fidelidad.
Después se durmieron, para despertar una hora antes del amanecer con la casa
gris —adornada de fantasmal esplendor— danzando ante sus ojos deslumbrados.
El alma de Gloria
Aquel otoño la casa gris los recibió con un torrente de sentimiento que
desmentía por completo el supuesto cinismo de sus muchos años. Es cierto que
seguía existiendo la ropa sucia, las peculiaridades alimenticias de Gloria, la
tendencia de Anthony a deprimirse y su «nerviosismo» imaginativo, pero también
disfrutaba de intervalos de inesperada serenidad. Sentados muy juntos en el
porche, esperaban a que la luna se alzara sobre los plateados campos de labor, y
después de iluminar un espeso bosque, viniera a caer a sus pies en olas
refulgentes. Bajo aquel claro de luna el rostro de Gloria adquiría una
penetrante y evocadora blancura, y con un mínimo de esfuerzo los dos lograban
quitarse las anteojeras de la costumbre y descubrir en el otro algo muy
semejante al auténtico atractivo romántico de aquel junio ya desvanecido.
Una noche, mientras la cabeza de Gloria descansaba sobre el pecho de su marido y
los cigarrillos de ambos brillaban como zigzagueantes botones de luz en la
cúpula de oscuridad sobre la cama, ella habló por vez primera y de forma
fragmentaria de los hombres que se habían aferrado durante breves momentos a su
belleza.
—¿Piensas alguna vez en ellos? —le preguntó él.
—Raras veces… solo cuando sucede algo que me hace recordarlos.
—¿Qué es lo que recuerdas… sus besos?
—Muchas cosas distintas… Los hombres son diferentes con las mujeres.
—¿Diferentes en qué sentido?
—Completamente diferentes… y de manera imposible de explicar. Hombres con una
sólida reputación de ser de esta o aquella manera, se mostraban a veces
sorprendentemente incongruentes conmigo. Otros con fama de brutales eran
tiernos; los insignificantes resultaban asombrosamente leales y dignos de
afecto, y, a menudo, hombres honorables adoptaban actitudes que eran todo menos
honorables.
—¿Por ejemplo?
—Bueno, tienes a Percy Wolcott, un muchacho procedente de la universidad de
Cornell que se había comportado como un héroe durante sus años de estudiante,
era un gran atleta y había salvado a mucha gente en un fuego o algo parecido.
Pero yo descubrí muy pronto que era estúpido de una manera bastante peligrosa.
—¿De qué manera?
—Parece que se había hecho una idea muy ingenua de la mujer «adecuada para ser
su esposa», una idea peculiar
con la que solía tropezarme con mucha frecuencia y que siempre me sacaba de
quicio. Percy Wolcott exigía una chica que nadie hubiese besado, y a la que le
gustase coser y quedarse en casa y rendir tributo a su amor propio. Y me apuesto
cualquier cosa a que si ha conseguido una idiota que se quede en casa y haga la
estúpida por él, Percy se estará desquitando de tapadillo con alguna moza mucho
más animada.
—Lo sentiría por su mujer.
—Yo no. Piensa en lo idiota que tendría que ser para no darse cuenta antes de
casarse. Percy era el tipo de hombre cuya idea de honrar y respetar a una mujer
consiste en no proporcionarle nunca ninguna emoción. Con la mejor de las
intenciones estaba hundido hasta el cuello en la época feudal.
—¿Cuál era su actitud contigo?
—Estoy llegando a ello. Como ya te he dicho (¿o no te lo he dicho?), era
extraordinariamente apuesto: grandes ojos castaños llenos de honradez y una de
esas sonrisas que garantizan un corazón de oro de veinte quilates. Como yo era
joven y crédula, pensé que tenía un mínimo de discreción, así que una noche lo
besé con ardor cuando estábamos dando un paseo después de un baile en el
Homestead de Hot Springs. Había sido una semana maravillosa, lo recuerdo bien,
con árboles exquisitos extendidos como espuma verde, o algo parecido, por todo
el valle y una bruma que salía de ellos en las mañanas de octubre, como humo de
hogueras encendidas para volverlos de color marrón…
—¿Qué pasó con tu amigo el de los nobles ideales? — interrumpió Anthony.
—Parece ser que después de besarme empezó a pensar que quizá pudiera conseguir
un poco más, que no hacía
falta «respetarme» como a esa encantadora chica de sus sueños a lo Beatrice
Fairfax.
—¿Y qué fue lo que hizo?
—No mucho. Le di un empujón y se cayó por un terraplén de dieciséis pies de
altura casi antes de empezar.
—¿Se hizo daño? —preguntó Anthony riendo.
—Se rompió un brazo y se torció un tobillo. Se dedicó a contar la historia por
todo Hot Springs, y cuando tuvo el brazo curado un tipo llamado Barley a quien
yo le gustaba se peleó con él y volvió a rompérselo. Fue un lío terrible.
Wolcott amenazó con demandar a Barley, y a Barley (que era de Georgia) lo vieron
comprando una pistola en la ciudad. Pero antes de eso mi madre me había llevado
otra vez al norte, muy en contra de mi voluntad, de manera que nunca llegué a
saber lo que pasó… aunque una vez vi a Barley en el vestíbulo del Vanderbilt.
Anthony rio largamente a carcajadas.
—¡Vaya carrera! Quizá tendría que ponerme furioso saber que has besado a tantos
hombres, pero lo cierto es que no se me ocurre hacerlo.
Al oír esto Gloria se incorporó en la cama.
—Es curioso, pero estoy completamente segura de que esos besos no dejaron
ninguna marca en mí (me refiero a un rastro de promiscuidad), aunque un hombre
me habló una vez completamente en serio de lo mucho que le desagradaba pensar
que yo había sido un vaso del que bebía todo el mundo.
—¡Qué cara más dura!
—Yo me eché a reír y le dije que pensara en mí como una copa de la amistad que
va pasando de mano en mano sin que por ello se la tenga menos aprecio.
—Por alguna razón no me molesta… claro está que me molestaría si hubieses hecho
algo más que besarlos. Pero estoy convencido de que tú eres absolutamente
incapaz de celos como no sea en forma de vanidad herida. ¿Por qué no te interesa
lo que yo haya hecho? ¿No preferirías que hubiese sido una persona totalmente
inocente?
—Todo depende de la impresión que las cosas hagan en ti. Mis besos se debían a
que mi acompañante era guapo, o a que había una luna muy bonita, o incluso a que
me sentía vagamente sentimental y un poco excitada. Pero eso es todo; no tenían
el menor efecto sobre mí. Tú, en cambio, te acordarías y permitirías que esos
recuerdos te obsesionaran y preocuparan.
—¿Nunca has besado a nadie como me has besado a mí?
—No —contestó ella con simplicidad—. Como ya te he dicho, los hombres han
intentado… bueno, montones de cosas. Cualquier chica bonita ha tenido esa
experiencia… ¿Comprendes? —resumió—. No me importa con cuántas mujeres hayas
estado en el pasado, siempre que se tratara tan solo de una satisfacción física,
pero no creo que pudiera soportar la idea de que hubieses vivido con otra mujer
por un largo período de tiempo o incluso que hubieses querido casarte con alguna
chica. Resulta diferente, de alguna manera. Existiría el recuerdo de todos esos
pequeños detalles de intimidad, y eso echaría a perder esa frescura que, después
de todo, es la parte más valiosa del amor.
Extasiado, Anthony hizo que Gloria recostara la cabeza junto a la suya sobre la
almohada.
—Querida —susurró—, ¡como si yo pudiese recordar otra cosa que tus besos!
—Anthony —dijo entonces Gloria con voz muy suave—, ¿he oído a alguien decir que
tenía sed?
Anthony rio bruscamente y se levantó de la cama con aire divertido.
—Solo con un trocito de hielo en el agua —añadió—. ¿Crees que será posible?
Gloria usaba el diminutivo siempre que pedía un favor; eso hacía que el favor
pareciera menos arduo. Anthony rio de nuevo… tanto si quería mucho como poco
hielo, él tenía que bajar a la cocina… Su voz le fue siguiendo por el pasillo:
«Y una galletita con un poco de mermelada encima…».
—¡Cielos! —suspiró Anthony—, ¡esa chica es única!
¡No hay otra como ella!
—Cuando tengamos un niño —empezó Gloria cierto día (ya estaba decidido que iban
a esperar tres años)—, quiero que se parezca a ti.
—Excepto las piernas —insinuó él, solapadamente.
—Sí, claro, excepto las piernas. Tiene que tener las mías. Pero en todo lo demás
puede ser como tú.
—¿Mi nariz?
Gloria dudó.
—Bueno, quizá también la mía. Pero tendrá tus ojos, sin duda alguna… y mi boca,
e imagino que la forma de mi cara. Quizá tampoco estaría mal que tuviera mi
pelo.
—Querida Gloria, te has quedado con todo el niño.
—Bueno, no era esa mi intención —se disculpó ella alegremente.
—Que tenga mi cuello por lo menos —solicitó él, mirándose seriamente en el
espejo—. Has dicho muchas veces que te gusta mi cuello porque apenas tengo nuez,
y, además, el tuyo es demasiado corto.
—¡Eso no es verdad! —exclamó ella, llena de indignación, volviéndose hacia el
espejo—. Tiene las proporciones justas. No creo haber visto nunca un cuello
mejor.
—Es demasiado corto —repitió Anthony en broma.
—¿Corto? —Su tono manifestaba exasperado asombro. — ¿Corto? ¡Estás loco! —Se
puso a alargarlo y a contraerlo para convencerse a sí misma de su reptílica
sinuosidad—. ¿A esto le llamas tú un cuello corto?
—Uno de los más cortos que he visto nunca.
Por primera vez desde hacía varias semanas los ojos de Gloria se llenaron de
lágrimas y la mirada que dirigió a su marido.
—¡Anthony!
—¡Cielo santo, Gloria! —Se acercó a ella desconcertado y le sujetó los codos con
las manos—. ¡No llores, por favor! ¿No te has dado cuenta de que estaba
bromeando? ¡Gloria, mírame! ¡Querida, pero si tienes el cuello más largo que he
visto nunca! De verdad.
Sus lágrimas se disolvieron en una difícil sonrisa.
—No tendrías que haberlo dicho, de todas formas. Hablemos del n… niño.
Anthony empezó a pasearse por la habitación y habló como si estuviera ensayando
un debate.
—Para decirlo con pocas palabras, hay dos niños que podemos tener, dos niños
distintos, perfectamente diferenciados. Está el niño combinación de lo mejor en
cada uno de nosotros. Tu cuerpo, mis ojos, mi cerebro, tu inteligencia. Y luego
está el niño que reuniría lo peor de los dos, mi cuerpo, tu genio y mi falta de
decisión.
—Me gusta el segundo —dijo ella.
—Lo que realmente me gustaría —continuó Anthony— sería tener dos grupos de
trillizos con un año de diferencia y luego hacer experimentos con los seis…
—Pobre de mí —protestó ella.
—… educaría a cada uno en un país distinto y con un sistema diferente, y cuando
tuvieran veintitrés años los reuniría para ver cómo son.
—Pero que tengan todos mi cuello — sugirió Gloria.
El final de un capítulo
Después de una larga espera el automóvil quedó reparado, y con frío espíritu
vengativo retomó, donde la había dejado, la tarea de causar infinitas
disensiones. ¿Quién debería conducir? ¿A qué velocidad tendría que ir Gloria?
Estas dos preguntas y las eternas recriminaciones que las acompañaban se
prolongaron durante días. Recorrieron los pueblos situados en Post Road: Rye,
Portchester y Greenwich, y visitaron a una docena de amigos y amigas (en su
mayor parte de Gloria) que parecían hallarse invariablemente en diferentes
estadios de la producción de niños, y que por este motivo, y también por otros,
aburrieron a Gloria hasta llevarla al borde del desequilibrio nervioso. Por
espacio de una hora después de cada visita, se mordía las uñas furiosamente y se
sentía inclinada a desahogar su rencor sobre Anthony.
—Odio a las mujeres —exclamaba de malhumor—. No me queda más remedio que
recurrir a esas tonterías de que hablan siempre las señoras. Me he tenido que
entusiasmar con una docena de niños que únicamente me apetecía estrangular. Y
cada una de esas chicas o está empezando a tener celos y a sospechar de su
marido, si es agradable, o a aburrirse con él si no lo es.
—¿No piensas ver nunca a ninguna mujer?
—No lo sé. Nunca me parece que jueguen limpio… nunca, nunca. Excepto unas pocas.
Constance Shaw, ya sabes, la mistress Merrian que vino a vernos el martes
pasado, es casi la única. ¡Es tan alta y tiene un aire tan sincero y majestuoso!
—No me gustan las chicas tan altas.
Fueron a varias cenas con baile en diferentes clubes de campo, pero decidieron
que el otoño estaba demasiado próximo para «salir» de manera sistemática, aunque
realmente les hubiese apetecido. A Anthony no le gustaba nada el golf, a Gloria
solo a medias, y si bien disfrutó con las atenciones que algunos estudiantes le
dedicaron una noche y le agradó que Anthony se sintiera orgulloso de su belleza,
también advirtió que la anfitriona de aquella velada, una tal mistress Granby,
se disgustó hasta cierto punto porque el compañero de promoción de Anthony, Alec
Granby, también la hacía objeto de sus atenciones. Los Granby no volvieron a
telefonearles, y aunque Gloria fingió no darle importancia, le molestó, y no
poco.
—¿Comprendes? —le explicó a Anthony—. Si yo no estuviese casada no le
preocuparía, pero ha visto las películas de su época y piensa que quizá sea una
vampiresa. Mi problema es que tranquilizar a esas personas requiere un esfuerzo
que no estoy dispuesta a hacer… ¡Y todos aquellos guapos muchachitos poniéndome
ojos tiernos y diciéndome piropos estúpidos! Ya no soy una niña, Anthony.
Marietta tampoco ofrecía mucha vida social. Media docena de grandes propiedades
formaban una especie de hexágono a su alrededor, pero pertenecían a ancianos que
solo se dejaban ver como bultos inertes de pelo gris en el asiento de atrás de
su automóvil camino de la estación, adonde iban algunas veces acompañados por
sus igualmente ancianas y doblemente masivas esposas. La
gente del pueblo pertenecía a un tipo poco interesante: predominaban las mujeres
solteras, sin otro horizonte que las fiestas escolares, y almas tan sombrías
como la repulsiva arquitectura blanca de las tres iglesias. La única persona de
la localidad con quien mantuvieron un estrecho contacto fue la muchacha sueca de
amplias caderas y anchos hombros que contrataron como asistenta. Era una mujer
silenciosa y eficiente, y Gloria, después de encontrarla llorando amargamente
sobre la mesa de la cocina con la cabeza escondida entre los brazos, empezó a
sentir hacia ella un extraño miedo y dejó de quejarse de la comida. Gracias a su
callado y esotérico dolor la chica sueca siguió en la casa.
La afición de Gloria a las premoniciones y sus explosiones de vago
sobrenaturalismo resultaron una sorpresa para Anthony. Algún complejo, adecuada
y científicamente inhibido en los primeros años de su vida con una madre
bilfista, o alguna hipersensibilidad heredada, la hacían susceptible a cualquier
sugestión psíquica, y, aunque nada crédula sobre las motivaciones de las
personas vivas, tendía a creer cualquier suceso extraordinario atribuido a los
caprichosos paseos de los muertos. Los terribles crujidos de la vieja casa en
las noches de viento, que para Anthony eran ladrones empuñando una pistola,
representaban para Gloria los perversos e intranquilos efluvios de las
generaciones muertas, que expiaban lo inexpiable sobre el antiguo y romántico
hogar de la chimenea. Una noche, debido a dos golpes muy rápidos y violentos en
el piso de abajo, que Anthony fue a investigar lleno de miedo pero sin resultado
alguno, se quedaron los dos despiertos casi hasta el amanecer haciéndose el uno
al otro preguntas dignas de un examen escrito sobre la historia del mundo.
En octubre Muriel fue a hacerles una visita de dos semanas. Gloria le había
puesto una conferencia, y miss
Kane terminó la conversación diciendo, de manera muy característica: «De
acuerdo. ¡Iré y la animación corre de mi cuenta!». Cuando llegó lo hizo con una
docena de canciones del momento bajo el brazo.
—Os hace falta un fonógrafo aquí en el campo —dijo—; un Vic pequeño: no cuestan
demasiado. Así, cuando os sintierais melancólicos, tendríais a Caruso y a Al
Jolson en vuestra propia casa.
Casi consiguió volver loco a Anthony diciéndole que «era el primer hombre
inteligente que había conocido y que a ella le cansaba mucho la gente
superficial». Anthony se preguntaba cómo era posible que alguien se enamorara de
personas así. Pero supuso que contemplándola con mirada apasionada quizá fuera
posible verla como una criatura suave y prometedora.
Gloria, por su parte, exhibiendo sin rebozo su amor por Anthony, logró un estado
de ronroneante satisfacción.
Finalmente, Richard Caramel pasó con ellos un locuaz fin de semana literario,
muy penoso para Gloria. Dick habló con Anthony largo y tendido sobre sí mismo
mientras ella dormía con infantil inocencia en el piso de arriba.
—Este éxito mío ha sido una cosa muy curiosa —dijo Dick——. Muy poco antes de que
apareciese la novela estuve intentando, sin resultado, vender algunos relatos
breves. Luego, después de publicarse el libro, he revisado un poco tres de ellos
y los ha aceptado una de las revistas que no los quiso. Ya he escrito bastantes
desde entonces; la editorial no me pagará el libro hasta el invierno.
—No permitas que los despojos se apoderen del vencedor.
—¿Te refieres a escribir porquerías? — Se detuvo un momento a considerar—. Si
hablas de añadir
deliberadamente un final sentimental a cada uno, no lo estoy haciendo. Pero
imagino que no soy demasiado cuidadoso. Desde luego escribo más deprisa y me
parece que no pienso las cosas tanto como solía. Quizá se deba a que no hablo
con nadie ahora que tú te has casado y Maury se ha ido a Filadelfia. Me falta el
impulso que tenía antes y la ambición. El éxito rápido, y todo eso.
—¿Y no estás preocupado?
—Terriblemente. Me siento dominado por un nerviosismo que debe de ser como el
del cazador ante su primera pieza… es una especie de intensa falta de
naturalidad literaria que se apodera de mí cuando intento forzarme. Pero los
días en que me parece que no puedo escribir no son los peores. Lo peor es
empezar a preguntarse si hay alguna obra que merezca le pena, quiero decir, si
soy algo más que un bufón pretencioso.
—Me gusta oírte hablar así —dijo Anthony con un toque de su antigua superioridad
llena de insolencia—. Temía que el éxito te hubiera entontecido un poco. Leí la
más detestable entrevista que te han…
Dick le interrumpió con un gesto atormentado.
—¡Por favor! No me hables de ella. La escribió una joven que destilaba
admiración por todos los poros. No se cansaba de repetir que mi obra tenía
«fuerza», y creo que perdí un tanto la cabeza e hice muchas afirmaciones
bastante extrañas. Aunque algunas cosas no estaban mal, ¿no crees?
—Sí, es cierto; aquella parte sobre el autor prudente que escribía para los
jóvenes de su generación, los críticos de la siguiente y los profesores de todas
las generaciones futuras.
—Creo que en gran parte es cierto — admitió Richard Caramel con una débil
sonrisa de complacencia—. Pero fue una equivocación decirlo para que lo
publicaran.
En noviembre regresaron al apartamento de Anthony, de donde hicieron triunfantes
salidas a los partidos de fútbol americano entre Yale y Harvard y Harvard y
Princeton, a la pista para patinar sobre hielo de St. Nicholas, a todos los
teatros y a muchas fiestas, desde pequeños bailes sin importancia hasta los
grandes acontecimientos, que tanto le gustaban a Gloria, en las pocas casas
donde lacayos con pelucas empolvadas se deslizaban por los salones como
perfectas encarnaciones de la nostalgia británica, bajo la dirección de
gigantescos mayordomos. Tenían intención de marcharse al extranjero a primeros
de año o, en todo caso, cuando acabara la guerra. Anthony había terminado un
ensayo a lo Chesterton sobre el siglo XII que podría servir de introducción al
libro que se proponía escribir, y Gloria había realizado investigaciones muy
amplias sobre el tema de los abrigos de martas cibelinas… De hecho, el invierno
se acercaba de manera bastante agradable cuando, a mediados de diciembre, el
demiurgo bilfista decidió repentinamente que el alma de mistress Gilbert había
envejecido lo suficiente en su actual encarnación. El resultado fue que Anthony
tuvo que llevar a una desdichada e histérica Gloria a Kansas City, donde, de la
manera habitual, participaron en la terrible experiencia de rendir un último
tributo de respeto a los seres queridos.
Mr. Gilbert, por primera y última vez en su vida, se convirtió en una figura
verdaderamente patética. Irónicamente, la mujer a quien había adiestrado para
cuidar de su cuerpo y compartir sus opiniones lo había abandonado cuando ya no
iba a ser capaz de seguir manteniéndola mucho tiempo. Nunca más podría aburrir y
avasallar a un alma humana de manera tan satisfactoria.
Próximo - Libro 2 Capítulo II
Volver a la Tabla de contenido
Regresar a la lista de libros de Fitzgerald